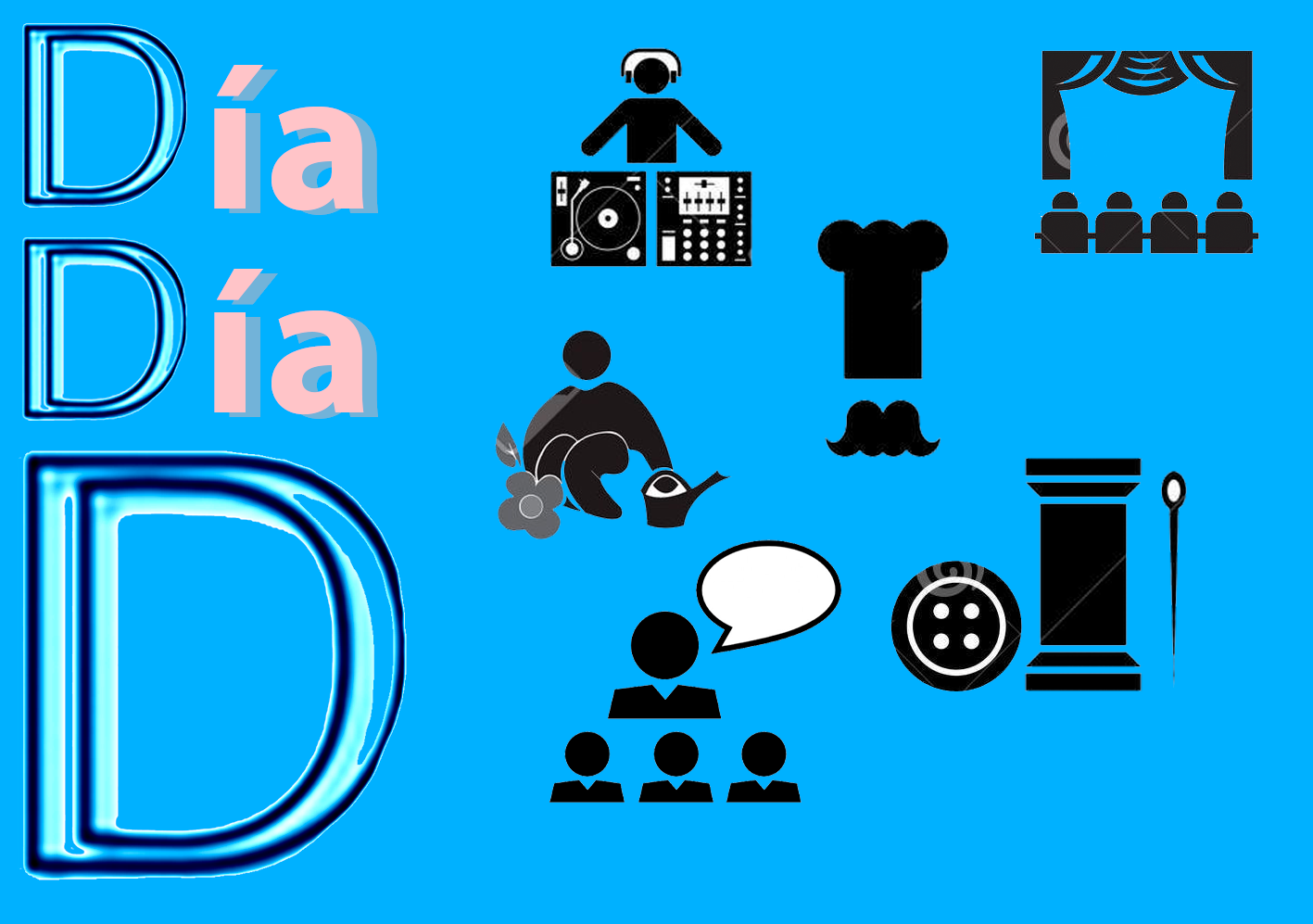Trozo de un viaje sobre ruedas por la Isla Sur de los kiwis.
Por Pablo Trochon.
Este es el relato de unos días viajando a bajo costo por Nueva Zelanda, durmiendo en campings y estacionamientos, cocinando a la intemperie en una minivan acondicionada para la subsistencia y usando baños públicos.

En la orilla de Wellington, la capital kiwi, queda su encanto portuario, las lindas casitas de madera en los montes, su pequeño centro de estilo vanguardista, las vistas del monte Victoria, las exposiciones de arte contemporáneo de la City Gallery, el moderno y gratuito Museo Te Papa –seis pisos de arte e historia, que demandan media jornada‒ y la terminal del Interislander, desde donde me eyecto por el estrecho de Cook hacia las maravillas de la Isla Sur para seguir conociendo este país encantador. El costo por cruzar en minivan es de 160 dólares.
Con la Marta, mi casa vehículo desde hace 45 días, aparcada dentro del inmenso buque, paso un rato en cubierta y luego me siento en el café, con vista a la proa. Sobre las 20 horas, que en Nueva Zelanda es como decir las tres de la mañana, arribamos al puerto de la Isla Sur, la cual posee apenas 151.215 kilómetros cuadrados, pero una inmensidad de rutas y atracciones que recorrer.


Señal de ajuste
Por la mañana, desayuno panqueques frente a la playa, disfrutando un día soleado hermoso. Al mediodía retomo ruta, no sin hacer una parada en una fábrica de chocolate que está muy bien, tupida de viñedos rodeados de montañas verdes y colores otoñales que comienzan a aparecer por todos lados. En Havelock, un pequeño pueblito rutero y pesquero al mismo tiempo, obtengo buenos piques para esquivar los precios desmedidos de la temporada alta (y encima pagando el doble por ser extranjero) de los refugios del parque Abel Tasman y el Queen Charlotte: hay varios tramos gratuitos que se pueden hacer evitando pasar la noche dentro del parque. En Nueva Zelanda, cuando te anuncian una caminata como great walk, es porque te van a fajar.
Aprovecho para recorrer un poco e intentar infructuosamente comprar mejillones verdes ya que, como es habitual, las tiendas están cerradas. A medida que avanza el viaje, uno advierte que excepto en las tres o cuatro urbes del país, en el resto se trabaja apenas cuatro o seis horas a reventar, por lo que a las cinco de la tarde los pueblos están totalmente muertos.


Me asomo al fantástico Marlborough sound, que estaré recorriendo estos días, un brazo del mar de Tasmania que se introduce en la isla, siendo de mayor porte que una bahía, más ancho que un fiordo y más profundo que una ensenada. Por este lado, con un importante ejército de yates.
Es una ruta atravesando montañas de afelpados verdes tornasoles, con muchas curvas, la que me deposita en una casa de Air BNB que es un oasis, a ocho kilómetros de la sunny Nelson, sobre una colina y con vista espectacular de toda la bahía; ideal para el confortable descanso que buscaba. Bajo algunos petates, me ducho y me voy al centro a comprar una máquina de cortar pelo y un montón de cosas de gordo para castigarme.


Al regresar, sorprendo a otros huéspedes mientras corren desnudos por la casa. Picada de guacamole con Pringles, galletitas y boniato frito, maní y aceitunas con cerveza mientras veo una serie. Ceno sobre las 23 horas, lo cual ya me había generado muchos problemas, porque en general a las 21 no dejan cocinar más: enchiladas con carne, salsa, cebolla, morrón, queso y porotos, con más cerveza. Para contrastar las noches gélidas en la camioneta, me duermo con acolchado, manta polar y calientacamas. En el mismo plan, paso encerrado dos días, haciendo nada, comiendo a más no poder y tomando mate, que vengo racionando como oro.


Al tercer día toca jornada de reconocimiento por la ciudad de Nelson, que está radiante como siempre, rodeada de coloridas colinas y, ahora, con la marea muy baja. Visito el cementerio, con tumbas del siglo XIX y algunas cruces celtas, el jardín japonés, un centro de reunión maorí y finalmente la catedral, que se destaca por su portentosa torre. Doy una vuelta en la camioneta por los barrios tranquilos, las hermosas casas victorianas y los colores del otoño que lentamente aparecen. Vuelvo con el frío atardecer y, tras una opípara cena, me meto en el jacuzzi del patio, que está alucinante.


En el camino otra vez
Descansado, bien alimentado y habiendo disfrutado de las bondades de la civilización, regreso a la vida nómade: vuelvo a pasar por zona de viñedos, con riachuelos y montañas a lo lejos que parecen pintados, subo la Takaka Hill, que es bastante alta y tiene unas vistas muy lindas de cañadones y valles sembrados, bajo a la Golden Bay y finalizo en Puponga, en un camping en el que me meto porque no aparece nadie a cobrar (es frecuente que los encargados no aparezcan nunca y que aspiren a que uno deje el importe de la estadía en un sobrecito dentro de la honesty box).
La cocina y el lavatorio se encuentran en la valija de la camioneta, por lo que siempre se cocina afuera; el resto de la actividad se desarrolla en la cama, que ocupa el espacio de tres filas de asientos, y es el único lugar para estar en el interior, además de la cabina. De allí surgen unos capeleti con salsa de tomate, carne y queso, amenizados con vino. A continuación, camino un poco por la península, cuya marea también está baja, y trabajo un poco en mis artículos en el salón común, hasta las 22 horas que llega el toque de queda. Comienza a lloviznar, y la frecuente ausencia de señal me impide ver alguna serie.


El diluvio me despierta. Desayuno, me ducho y huyo de allí, mientras merma el aguacero, hacia la playa Wharariki, que tiene unas rocas muy particulares y unas dunas bastante grandes. Después voy al imponente cabo Farewell, que ofrece unas vistas fabulosas de acantilados curtidos por el viento y las olas, con montañas muy verdes salpicadas de ovejitas. Almuerzo en un estacionamiento unos sándwiches de atún, mostaza, tomate y pepino y camino por el pico del kiwi (que parece dibujar esta formación geográfica) como tres kilómetros, pero no es muy interesante, así que cruzo al otro extremo, donde las olas embravecidas no espantan a los ostreros que picotean en la arena.
Encaro la vuelta por un camino mucho más breve, a través de unas granjas, que resulta muy pintoresco. Como siempre, llego sobre el atardecer y pico llantas. Recorro toda la bahía, mientras se larga terrible diluvio y llego al pueblo de Takaka, donde la app Campermate –que es la biblia del acampante sobre ruedas‒ ubica el único sitio para pernoctar gratuitamente: un estacionamiento en el medio de una manzana, rodeado de edificios. Ceno en un take away un típico fish and chips por primera vez: pequeño pescado, pila de papas fritas en un montón de papel estraza doblado así nomás, todo enchumbado en aceite. Después achico en el Root bar, en pleno aguacero, donde tomo unas cervezas artesanales muy buenas, frente a una estufa a leña, afuera pero bajo techo.


Ya acostado en la camioneta, tapado con dos acolchados y toda la ropa posible, miro Suburra. Mientras como mi huevo de pascua, se escucha una sirena tipo alarma de tsunami, pero no pasa nada. Uno de los tantos misterios del viaje.
Voy a lavarme los dientes al baño público que está dos cuadras, siempre en impecables condiciones. A su lado hay un cementerio simbólico a los caídos en las guerras mundiales.
Ha parado de llover, así que voy a conocer el pueblo, pero no tiene nada muy especial. Después voy a la vertiente Te waikoropupu, que es un lugar sagrado para la cultura maorí, pues es el hogar de una bestia mitológica con fuerza protectora y posee el agua más clara del mundo después del agua subglacial de la Antártida y del Blue Lake, por acá cerca. Tiene un camino con pasarelas en loop de diez minutos y el agua realmente es muy transparente. En el centro puede verse cómo mana el agua por los respiraderos. A la salida cruzo un llamativo camión que ha sido convertido en una verdadera casa rodante de dos pisos, con galería y balcón. Aparecen grandes lamparones de gordo ganado vacuno.
Recorro el parque Labyrinth rocks, que consiste en pasadizos entre rocas calizas con cientos de juguetes de cajitas felices escondidos por todas partes, vaya uno a saber por qué individuos tan singulares. Encuentro un par de huevos de pascua. Es medio largo y medio chuco como atracción turística, pero es chistoso. Como unas galletas en el camino y voy a la cueva Rawhiti, que tiene un duro camino en ascenso de una hora. Es bastante impresionante la cantidad de estalactitas y estalagmitas que hay. A principios de siglo se hacían tours por el río seco y se accedía por abajo, dicen que te servían un té con agua de las rocas. Después hubo un terremoto y el camino de acceso caducó.
Como nuevamente se me hizo tarde para avanzar, debo pasar otra noche en el mismo estacionamiento.


Por los pasajes del asombro
Son nueve los kilómetros de montaña con vistas fantásticas que me dejan en el ansiado parque Abel Tasman. Este pulmón de veintitrés mil hectáreas fue escenario, en el siglo XVII, de la repulsa de la nave del conquistador holandés por parte de la aguerrida comunidad maorí, que mantuvo su soberanía por dos siglos más.
Dejo el auto en Totoronui y tomo un taxi boat (once dólares) que se desplaza por unos paisajes de película, con acantilados e islotes tupidos de vegetación, hasta Tonga Quarry, desde donde debo regresar caminando; es imposible realizarlo en tres horas, como me habían dicho. Contra todos los pronósticos, está súper soleado y cálido. Arranco a las tres una caminata costera con un pequeño ascenso y luego terreno levemente ondulado, por la montaña. El paseo no es duro pero se hace un poco monótono, porque la frondosidad impide ver el paisaje que mayormente es de pequeñas calas desperdigadas. Llegamos a la playa de Awaroa cuando el agua ya ha descendido, por lo que las vistas no son las mejores, aunque los dibujos en la arena son muy interesantes. Cuando bajo al cruce por el lecho del río ya es de noche. Me descalzo porque hay partes en que el agua, gélida, llega hasta los tobillos, y por eso me clavo cientos de caracoles. Casi no tengo batería en el celular, por lo que encuentro el sendero en la otra costa de casualidad, porque ya está muy oscuro. A continuación, dos horas más de caminata con linterna sin ver nada del paisaje. Hay muchísimas estrellas, luna llena y gloworms, gusanos que producen una mucosidad fosforescente muy mágica, que embellecen el desaliento. Llego a las 20, después de doce kilómetros y como cinco horas de trekking con un final en subida bien duro. Ceno medio muerto.
Desando ruta hasta la Takaka Hill, cargo nafta y voy por la parte sur del parque a Marahau. Antes paro en las Ngarua Caves, que –como intuí– era un curro de trece dólares por descender con un casquito como un rebaño con veinte zombis, guiado por el dueño de esas tierras, que se forra con el negocio y que te va apagando las luces para que sigas su ritmo y te va presionando de atrás para que vayas rápido. En una intercambiamos gritos porque no nos deja andar libres. Hay huesos de un moa, enorme ave extinta hace quinientos años, que se cayó dentro por un hueco. La cueva no está mal pero el tour y el precio son inaceptables. Finalmente, emergés por una escotilla a un pastizal, en el que nunca pensarías que estás sobre una cueva así.


Sale un barco a las 13.30 horas que, pintoresca recorrida por varios islotes –en uno de las cuales hay focas, y por la roca de la manzana partida‒ mediante, me deposita en Anchorage. De allí hago casi catorce kilómetros con un día muy hermoso, que me demandan cuatro horas aproximadamente. Es igual que ayer, un ascenso y luego plano por la montaña, pero por un sendero balconado que ofrece panorámicas emocionantes.
Cuando faltan cuatro kilómetros ya se me hace de noche otra vez y ante una notable nueva baja de la marea que hace que se vea mucho más cerca el destino, intento cruzar por el lecho para acortar camino pero al final me tengo que descalzar y dar una vuelta no calculada. Cansado, paso por un carro de hamburguesas, donde el planchero es un uruguayo que me reconoce por la camiseta de Peñarol, me clavo famélico un par con fritas. Muy ricas y súper abundante.
Tiritando vuelvo a Marahau, que está a oscuras, agarro la camioneta y me voy al Marble resort, que de resort no tiene nada.
Después de desayunar, aprovecho para ordenar y limpiar la camioneta. Otra vez soleado y de temperatura inmejorable, así que doy un paseo por la playa Kaiteriteri y vuelvo a la querida Nelson para hacer un surtido en un Countdown, una de las cadenas económicas, y a visitar una hermosa feria de alimentos orgánicos y artesanías, en la que destaca un tipo que hace aves con desechos metálicos.
Meto 116 kilómetros hasta Renwick, desandando ruta. Paro en un estacionamiento frente a un club donde hay varios equipos jugando al rugby sobre las 19 horas. Ya está bastante fresco. Me doy una ducha caliente en los vestuarios. Las tabernas ya están cerradas, pero está demasiado frío y hay mucho viento para cocinar afuera, así que me las arreglo con unas papitas con queso brie y unos tacos con ensalada, jamón y queso.
Caminando lo memorable
Han pasado unos bellos días en la zona de Blenheim y sus pintados viñedos, el terrible ascenso al monte Stokes y una noche con la estridente lluvia golpeando a centímetros de mi cara, sobre el techo de la Marta.
Al emerger, constato que las wekas, que son unas impertinentes aves locales, destrozaron la bolsa de basura que puse bajo el auto y llevo varios días sin poder tirar. La política kiwi con la basura es sumamente defendible porque impiden que los viajeros dejemos basura en los campings (de hecho, tienen cámaras para controlar), pero el problema es que los sitios para tirar no abundan, además de que debemos pagarlos, y a veces pasan varios días sin encontrar depósito.
A este camping le toca que me vaya sin pagar. Hago seis kilómetros hasta la entrada al sendero y me meto en la zona del Queen Charlotte track, también sin pagar el pase: son trece kilómetros de recorrido con un leve ascenso y un camino muy cómodo con vistas muy lindas de los sounds, los barquitos, los islotes, y los valles de estridentes verdes. En el mirador Eatswell, luego de cruzar algunos pequeños pero tumultuosos cursos de agua y velludas ovejotas, obtengo panorámicas magníficas. Cuando el sol parece invitar a quedarse un rato disfrutando, cae un chaparrón. Me guarezco bajo unos arbolitos y me entretengo en el recogimiento. El trayecto tiene mucho bosque con pinocha y hongos de colores.
Treinta de abril, hoy es el último día de la temporada alta. Tras desayunar, visito el mirador Grove Arm. Son trece kilómetros ida y vuelta, y el camino apenas asciende unos trescientos metros, así que es súper fácil. Las vistas sobre los sounds son cautivantes. Almuerzo en el atalaya, admirando las casitas de los privilegiados que viven a diario con semejante espectáculo.
Regreso sobre las 16.30 y voy a la playita de piedras en la bahía Te Mahia, donde hay un pintoresco muellecito, a tomar unos mates y ver el atardecer.
Esta última jornada trae el trekking de dos kilómetors al mirador sobre la bahía Onahau, que tiene una vista espectacular, casi de 360 grados, y se hace ida y vuelta en apenas dos horas. Luego visito Anakiwa, la bahía desde donde comienza el Queen Charlotte, que es muy bonita, y vuelvo bordeando los sounds hasta Picton, donde uso la dump station, que es donde se desechan los residuos del lavatorio, y cargo agua potable, ambos servicios sin costo y ubicables a través de Campermate.
Luego vendrá la bella dupla del lago Rotoiti y el monte Robert, la costa oeste con las impactantes Pancake rocks, la caverna Punakaiki, los glaciares Franz Joseph y Fox, el lago Matheson, con sus vistas hermosas de los montes Aoraki/Cook y del Tasman nevados… y tanta belleza que te deja sin aliento… But no matter, the road is life.