Sobre mi relación con la capital uruguaya, que siempre tuvo fines serios.
Por Carlos Diviesti.
El domingo 6 de febrero de 2011 está fresco, nublado, predominantemente gris, como el entorno de la Plaza Independencia. Tengo puesta una chomba amarilla que, además de quedarme un poco larga ‒con cinco, diez centímetros más de altura, la ropa de confección me quedaría bien‒, a la luz de los retratos resulta bastante fea. Me saco una autofoto (porque todavía no son selfies) con una cámara Sony Bloggie que todavía conservo, aunque ya no uso. Al fondo de la foto se ve el Palacio Salvo, el primo hermano del Barolo porteño, aunque siempre me pasa que al Salvo lo veo más sólido, más titánico, porque el Salvo es el dueño del espacio circundante. Es cerca del mediodía. Recién llego a Montevideo, vía Colonia. Ya estoy instalado en el hotel Splendido frente al Solís. El viento que viene del mar es fresco, tirando a frío.
‒¿Qué mar? ‒me pregunto.
Ya iré a conocerlo. Es mi primera visita a Montevideo. Antes que conocer el mar tengo que conocer Cinemateca. Y me encuentro con que, apenas unos días antes de llegar, Cinemateca programó un ciclo dedicado a Mario Monicelli (el director de Los compañeros, La armada Brancaleone, Un burgués pequeño, pequeño, uno de mis grandes amigos de la pantalla). En la sede de Carnelli, Cinemateca publicita sus ciclos con carteles hechos a mano, en papel afiche, algo que no veía en una sala de cine desde finales de mi adolescencia, a mediados de los años ochenta, y quizás sea la razón para que tenga un sentimiento encontrado, radiante, poderoso, definitivo, y eso que recién llego: Montevideo se parece tanto a mis recuerdos que no me siento inmigrante sentimental. Pero no es amor a primera vista; el amor a primera vista se termina cuando al amor le encontramos los defectos. De a poco me enamoro de las baldosas de colores que dicen Gas, de las placas rectangulares con la dirección de las casas, del olor de la leña encendida que anuncia un asado cercano, del tiempo hecho polvo en los vidrios altos de la fachada de un negocio. Es el amor a un presente que conserva, lo más intacto que puede, la experiencia de los años que ha vivido, algo que de manera imperdonable el neoliberalismo menemista le borró para siempre a Buenos Aires.

Decido que voy a ver Simón del desierto, de Luis Buñuel, el mismo domingo 6 a las 19 horas. La dan en Sala Dos. Dani Umpi le había dedicado el verso de una canción a Sala Dos. Y aunque ahora resulte una prolepsis, decido volver a Montevideo después de ver La vida útil, de Federico Veiroj, durante la edición del Bafici de 2011. Yo estuve en esa película, mejor dicho conozco los lugares de esa película. Quiero volver lo más pronto que pueda, en agosto, cuando tenga listo el texto de una obra de teatro para que interprete Horacio Camandulle, el actor de Gigante, la película de Adrián Biniez. Se trata de un monólogo para representar en alguna sala de Buenos Aires en cuanto esté listo. Gigante es el principio de esta historia mía con Montevideo.


Gigante es la película de apertura en la edición del Bafici de 2009. La veo por primera vez el jueves 26 de marzo, el primer día de proyecciones del festival; la veo al día siguiente en la última proyección pública, se estrena comercialmente en la Argentina el jueves 10 de octubre de 2010, y en las tres semanas siguientes la veo ocho veces más. Esa mezcla de thriller sordo con comedia de costumbres y romance rohmeriano, con un personaje gentil oculto tras su fachada brutal y con el protagonismo absoluto de una ciudad quieta aunque en constante tensión me produce tal impacto en la retina y en la cabeza que me siento impulsado a escribirle al director y al protagonista a través de Facebook para contarles lo que me produce la película cada vez que la veo. Nunca había hecho una cosa así. Me hubiese gustado mucho relacionarme por carta con gente como Aki Kaurismäki, Marcello Mastroianni, Billy Wilder, pero convengamos que me daba vergüenza. ¿Y esta vez? ¿Por qué no me dio vergüenza escribirles a Horacio Camandulle y a Adrián Biniez?


Aunque sabía que Adrián Biniez nació en Argentina, ni aun en la más afiebrada de mis fantasías se me iría a ocurrir que, hasta que emigró a Montevideo, vivía a veinte cuadras de mi casa. En la entrevista que le hice para el Blog de la Esquina Peligrosa, un blog que sostuve durante muchos años con comentarios sobre cine y teatro, entrevista que nunca publiqué, Adrián me cuenta que su último trabajo en Remedios de Escalada -‒estación que forma parte del partido de Lanús, nuestra ciudad natal‒ fue cuidar a la abuela de un amigo hasta que la señora murió. Aquel era el estado de las cosas en la Argentina hacia 2004, un estado quebrado y lleno de desilusiones; cinco años después, Adrián ganaba tres premios oficiales en el Festival de Berlín por su primer largometraje mayoritariamente uruguayo. Es algo que conmociona, verdaderamente. Y después, en otra entrevista que tampoco publiqué, Horacio Camandulle me cuenta que es maestro de escuela y cooperativista, y que junto con sus compañeros de cooperativa está construyendo el edificio donde vivirán sus familias, un edificio que entonces, en febrero de 2011, recién está empezando a crecer. Veré crecer ese edificio. Los veré irse a vivir allí a Horacio y a Karina, su compañera.
¿Por qué uno se hace amigo de la gente? ¿Por la necesidad de referencias, por la afinidad electiva, por la costumbre, por las cosas que comparte? Sin dudas que por todo eso, aunque creo que también porque los espacios comunes nos inducen a pertenecer a algún lugar. En diez años desde aquel primer viaje ‒no concibo tener vacaciones sin algo para hacer en el lugar adonde vaya‒, conocí a mucha gente con la que mantengo una relación duradera y fructífera. Cuando uno descubre quiénes son los mejores compañeros para desarrollar proyectos, uno debe darles lo mejor de sí mismo. Aunque vivan lejos. Hoy la distancia es contingente. A cierta edad uno ya no piensa tanto en estas cosas, que son tan definitivas en la adolescencia; pero es cierto que uno nunca deja de aprender, de aprender de los demás. Pese a que siempre quise dirigir cine la vida me fue llevando hacia el teatro. California, la obra que escribí para Horacio Camandulle, nunca se hizo por razones estrictamente económicas ‒¡cuánto nos arrasan las circunstancias cíclicas que vivimos por acá!‒, pero en 2019 estrenamos El polvo en el vendaval ‒que escribí para que interpretaran Horacio Camandulle y Pablo Isasmendi, el otro amigo que me dio Montevideo‒, y en 2020 Domingo en el recreo ‒que dirigieron Pablo y Horacio‒.
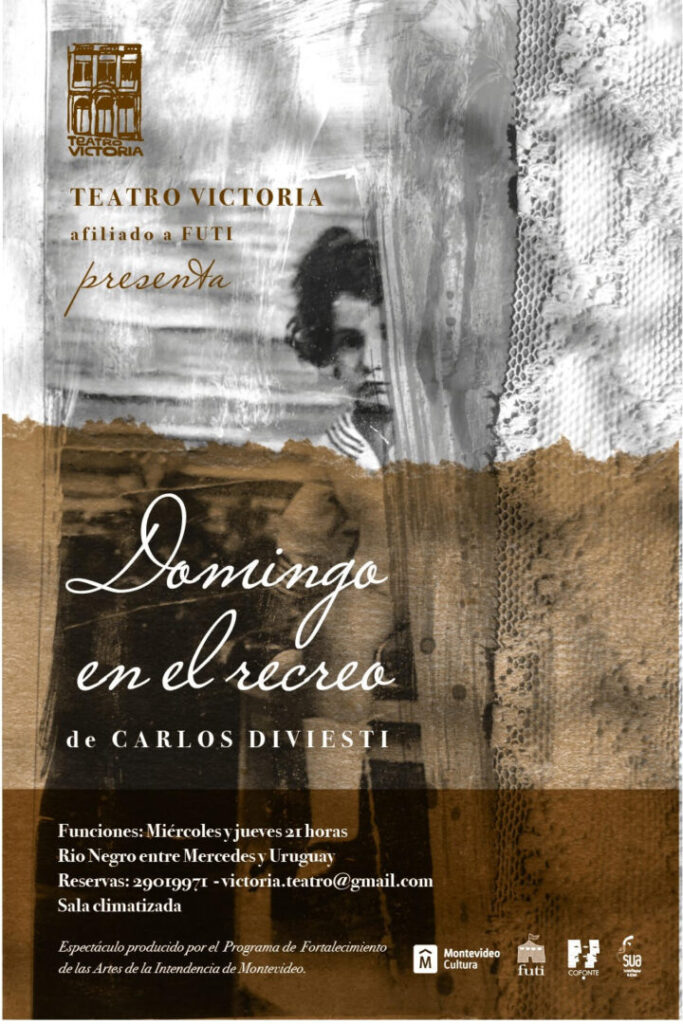
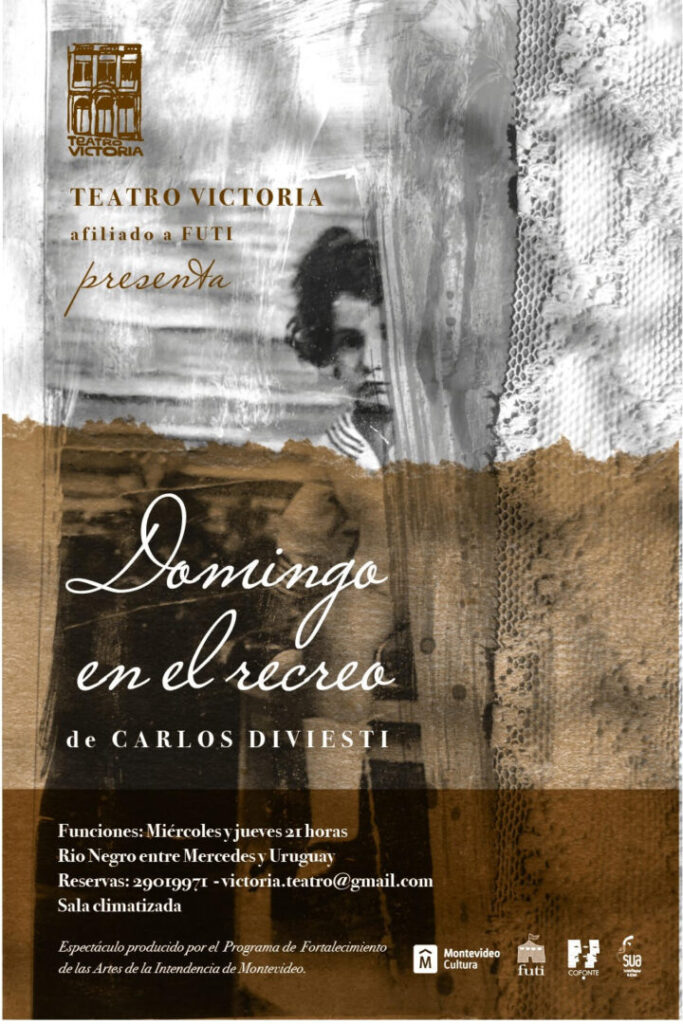
Tal vez uno hace todo lo que hace para encontrar su lugar en el mundo. En mi perfil de Facebook, hace unos días, mientras volvía a Buenos Aires después de dos años sin viajar al Uruguay, dije que Montevideo me legitimaba como autor teatral. Y es verdad. Soy autor teatral, esa es mi profesión. Domingo en el recreo recibió siete nominaciones a los Premios Florencio, el gran premio que se le entrega al teatro uruguayo: al Mejor espectáculo, a la Mejor dirección, al Mejor elenco, a la Revelación (a sus directores y al actor Ezequiel Núñez), a la Mejor iluminación (para Juan Pablo Viera), y a la Escena iberoamericana, que es algo así como premiar a un autor no uruguayo. En la ceremonia del lunes 13 de diciembre Domingo en el recreo recibió dos premios, los correspondientes al Mejor elenco y a la Escena iberoamericana. A este último, subí a recibirlo al escenario de la Sala Zitarrosa, que en otras épocas fue el cine Rex (el primer cine de Lanús al que fui con mi mamá y mi papá también fue el Rex). Qué mejor manera de formar parte de la historia del lugar del que uno está enamorado, ¿no? Y como dice el título de esta nota, que es el título de una película serbia ambientada en la época del primer mundial de fútbol, y que yo pensé que significaba “Montevideo, nos vemos”, quiero terminar diciendo Montevideo, Bog te video. Que significa “Montevideo, Dios te bendiga”.






