Los riesgos quiebran, hacen zozobrar las seguridades, inquietan, molestan, conmueven, energizan la escucha, erizan la piel, disparan la imaginación a derroteros que bordean los límites de la fantasía. Los riesgos crean. No son experimentos (o no lo son aquellos riesgos que valen la pena). Son múltiples existencias posibles. Son los que convierten la canción en un horizonte abierto de recursos. He aquí algunos de esos riesgos: artes que se la jugaron por estar casi al borde.
 Sorprendió. Gabriel Peluffo, la voz de Buitres y, primero, del legendario Los Estómagos, se descolgó con un disco de tangos. De barro y asfalto (2017) es el título. Y sí, sorprendió. Para algunos, quizá, fue un extrañamiento estilístico. Para otros, una suerte de doble actitud corajuda: la de cambiar el gesto rockero-punk, el que llena estadios y agita tribunas, por el tanguero, algo más contenido pero, en el fondo, no menos dramático; y la de asumirse con responsabilidad como intérprete y armar un repertorio que atraviesa distintas zonas del canon tanguero. Ambas actitudes conllevan sus riesgos, ya que aquí se aplica la máxima ciega, absurda y cruel “El público no perdona (... un momento de locura)”. Pero de esta apuesta, jugada a los cincuenta y pocos años –es que la edad no es límite ni freno para los riesgos, salvo para las también absurdas pautas del mercado–, Peluffo sale airoso y con resto para explorar una veta interpretativa que le calza como anillo al dedo.
Sorprendió. Gabriel Peluffo, la voz de Buitres y, primero, del legendario Los Estómagos, se descolgó con un disco de tangos. De barro y asfalto (2017) es el título. Y sí, sorprendió. Para algunos, quizá, fue un extrañamiento estilístico. Para otros, una suerte de doble actitud corajuda: la de cambiar el gesto rockero-punk, el que llena estadios y agita tribunas, por el tanguero, algo más contenido pero, en el fondo, no menos dramático; y la de asumirse con responsabilidad como intérprete y armar un repertorio que atraviesa distintas zonas del canon tanguero. Ambas actitudes conllevan sus riesgos, ya que aquí se aplica la máxima ciega, absurda y cruel “El público no perdona (... un momento de locura)”. Pero de esta apuesta, jugada a los cincuenta y pocos años –es que la edad no es límite ni freno para los riesgos, salvo para las también absurdas pautas del mercado–, Peluffo sale airoso y con resto para explorar una veta interpretativa que le calza como anillo al dedo.
De barro y asfalto se mueve en una zona relativamente cómoda. Como se dijo, Peluffo, con el apoyo en la interpretación, y seguramente en la selección del repertorio, de dos especialistas de la vecina orilla, los guitarristas Jorge y Carlos Cordone, reúne títulos del canon milonguero, tanguero y valsero, como ‘La última curda’, ‘Trenzas’, el bellísimo ‘Romance de barrio’, de Homero Manzi y Aníbal Troilo –que fue el primer corte de difusión–, el himno ‘Sur’ –toda una prueba de fuego para la interpretación–, ‘Malevaje’, entre otros. Pero tal ‘comodidad’ es relativa; muy relativa. El arsenal de revisiones de estos títulos le complicaría la vida “hasta al más pintado” y le valdría la sanción de la Academia y de los puristas –que, al igual que en el rock, no logran zafar de la fatal cuadratura esencialista–. No será, creo, el caso. Peluffo se mueve con soltura, apelando a su historial de escuchas tangueras, entrenado sobre todo en el ámbito familiar, y logra contener la impostura que siempre naufraga en el fraseo y gesto arrabalero-milonguero: las afectaciones del cliché, por suerte, quedaron de lado. Pero apela, sí, a un buen trabajo con la emisión áspera, firme, lo que opera como un control para la afinación, y saca buen partido en lo expresivo de una articulación contenida de la dinámica, del rubato y de la composición de un personaje vocal de cuño urbano y nocturno, lo que funciona muy bien con el ajustado ensamble con el acompañamiento guitarrístico de los Cordone.
Hay aquí, sin duda, un camino abierto y promisorio, que, ojalá, no se agote en el extrañamiento o quede encorsetado en los esquemas “tangueros-clásicos-académicos-de museo”.
 Después del debut con El bien traerá el bien y el mal traerá canciones, Alfonsina lanzó este año, por el sello Bizarro, el álbum Pactos. Un proyecto que reorienta su ya elogiada trayectoria como cantante, compositora y guitarrista para enfocarla en un trabajo de experimentación, deconstrucción y riesgo en el extenso marco del pop. El riesgo corre por cuenta de revolver los esquemas de la forma canción, de la construcción de texturas que se desmarcan del “pop correcto”, sobre todo por el tratamiento de timbres reconocibles pero desajustados de la norma, y de un trabajo vocal más personal, intenso, que se coloca en zonas límites del registro y la entonación para desmarcarse del “sonar lindo y virtuoso” y poner todas las fichas en la expresión.
Después del debut con El bien traerá el bien y el mal traerá canciones, Alfonsina lanzó este año, por el sello Bizarro, el álbum Pactos. Un proyecto que reorienta su ya elogiada trayectoria como cantante, compositora y guitarrista para enfocarla en un trabajo de experimentación, deconstrucción y riesgo en el extenso marco del pop. El riesgo corre por cuenta de revolver los esquemas de la forma canción, de la construcción de texturas que se desmarcan del “pop correcto”, sobre todo por el tratamiento de timbres reconocibles pero desajustados de la norma, y de un trabajo vocal más personal, intenso, que se coloca en zonas límites del registro y la entonación para desmarcarse del “sonar lindo y virtuoso” y poner todas las fichas en la expresión.
Así, Alfonsina coquetea descaradamente con lo retro en canciones como ‘Fuego’ o en el juego de guitarras de ‘Ese frío vacío’; se mueve en una atmósfera aireada en ‘Casas unidas’, dejando espacios sonoros utilizando extremos de los registros vocales e instrumentales; no tiene a menos acercarse a una sonoridad a lo St. Vincent en ‘Algo llama’, creando inestabilidades en la trama que sostiene una angulosa línea vocal; achica con sonidos más contenidos, cortantes, cargados de aire en ‘La noche exige’.
Pactos es un trabajo frontal, directo, que golpea y que reúne algunas de las ideas musicales más interesantes de la creación local a la vez que desarma la unidad aparentemente monolítica de la canción para abrir un camino a la exploración de otros sentidos, de otras expectativas. Es un disco pop, pero se afinca con comodidad en ese otro territorio liberado, en el que los cruces estilísticos redefinen marcos y guiones estrechos en pos de un juego abierto a lo imaginativo.
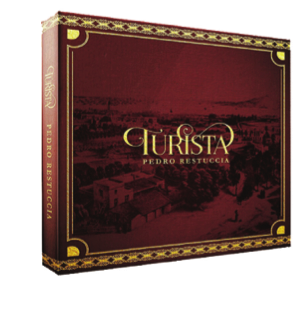 Mientras lanzó una importante lista de producciones discográficas como solista, el joven cantante, compositor, guitarrista y productor Pedro Restuccia se tomó casi ocho años para parir una obra tan personal como valiosa: Turista (2017). Se trata de un álbum, de un disco-libro-objeto, gestado en un minucioso y lento trabajo de composición, de escritura, de arreglos, de grabación y de mezcla, que se articula con un hilo conceptual: asumirse como creador e intérprete en una zona de inquietud, de no pertenecer a lo que anda en la vuelta, de tránsito y búsqueda. El resultado, sin embargo, reconoce sus anclas, su raíces en un territorio bien firme en lo estético y lo técnico.
Mientras lanzó una importante lista de producciones discográficas como solista, el joven cantante, compositor, guitarrista y productor Pedro Restuccia se tomó casi ocho años para parir una obra tan personal como valiosa: Turista (2017). Se trata de un álbum, de un disco-libro-objeto, gestado en un minucioso y lento trabajo de composición, de escritura, de arreglos, de grabación y de mezcla, que se articula con un hilo conceptual: asumirse como creador e intérprete en una zona de inquietud, de no pertenecer a lo que anda en la vuelta, de tránsito y búsqueda. El resultado, sin embargo, reconoce sus anclas, su raíces en un territorio bien firme en lo estético y lo técnico.
Y otra vez el manido riesgo: Restuccia, como en los otros casos comentados en estas líneas, se la juega a desmarcarse del estándar. Sus melodías tienen un vuelo y una angulosidad de marcada intensidad. Chocan con el andamiaje armónico. Dan forma a estructuras formales no tan frecuentadas (sobre todo alejadas del guion estrofa-estribillo-interludio). Y se insertan en tramas que valen como unidades expresivas, tanto en lo tímbrico como por la riqueza de sus campos armónicos. Un tratamiento del material sonoro y letrístico en el que no camufla las referencias estilísticas (jazz, candombe, balada), sino que las reconstruye a su manera, las nutre con otro swing en la interpretación, en una apuesta a un sonido de banda, de gran ensamble vocal e instrumental. Esto coloca a Turista en una zona inestable: es y a la vez no es un disco de solista. Tal inestabilidad, por cierto, es su gran valor: el material musical resulta del esfuerzo por la integración de aportes y, al mismo tiempo, de un detenido trabajo con los detalles, tanto en el proceso compositivo como en el arreglístico y en las tomas de sonido y las mezclas.
Lo que suena, que contó con la producción de Pedro y Luis Restuccia y de José Redondo, se completa con un refinado trabajo gráfico de Manuel Rodríguez Rico y Luisa Sabatini, y con los textos de Guillermo Daverede.
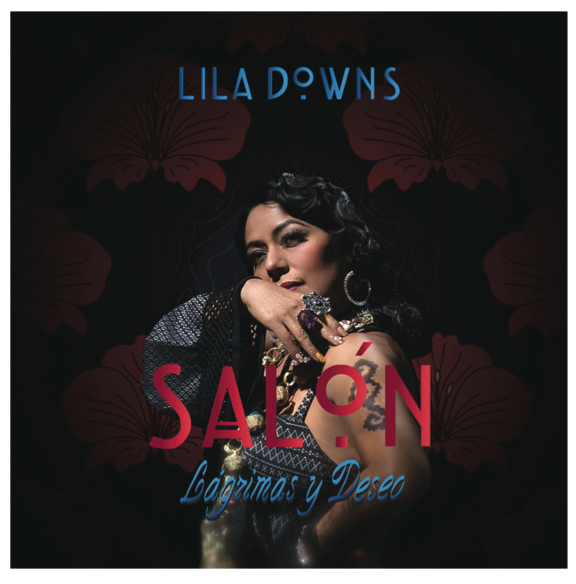 Si la academia biempensante recurrió a la erudición de los modelos teóricos para explicar el mestizaje, a Lila Downs le bastó con cantarlo. Si la crítica exprimió las metáforas hasta el hartazgo para asomarse a la condición inefable de la música, a Lila Downs le alcanzó con bailarla. Y se le entendió. Clarito. Contundente.
Si la academia biempensante recurrió a la erudición de los modelos teóricos para explicar el mestizaje, a Lila Downs le bastó con cantarlo. Si la crítica exprimió las metáforas hasta el hartazgo para asomarse a la condición inefable de la música, a Lila Downs le alcanzó con bailarla. Y se le entendió. Clarito. Contundente.
En los años noventa, Néstor García Canclini habló profusamente de la hibridación para (intentar) explicar la polifonía que entrañan las manifestaciones culturales en Latinoamérica. Con esa noción era fácil ver las prácticas culturales populares como vistosos collages, formados con piezas que sacrificaban sus espesores simbólicos para reacomodarse a una contemporaneidad globalizada. Sin embargo, la realidad no imita a los estudios culturales (las fórmulas tangibles y comprobables gozan de un desmesurado prestigio, pero sus potencias explicativas naufragan ante el impacto de lo real). Esa entidad escurridiza que llamamos realidad se descubre en una de las facetas más fascinantes del mestizaje –y no sólo la hibridación o la mezcolanza oportunista y estéril–: la capacidad para transformar sus intrincados tejidos polifónicos, en los que se revuelven supervivencias y relocalizaciones, geografías y cuerpos, en prácticas con apariencias simples y que pueden activar empatías muy poderosas.
Las trazas de esa polifonía son las claves para entender el nudo significante que sostiene la asociación de Lila Downs y su música con la maraña de contrastes que construye lo mexicano. Allí convergen razones de orden musical, de la economía estilística de los géneros, de las tensiones con múltiples lenguajes, pero también las de orden social e histórico que circulan por las correlaciones entre el dominio privado y el dominio público.
Downs canta y una trama de voces invoca sonoridades y memorias que operan como una parte por el todo, en la que conviven lo indio, lo blanco, lo negro, la violencia narco y estatal, la impunidad, el swing de la cumbia mexicana, la pulseada con la muerte, las mixturas fronterizas, la electricidad rockera y la síntesis electrónica, el melodrama que devino ícono con Juan Gabriel.
Qué más decir: es Lila Downs, varios premios internacionales, once trabajos discográficos de estudio, varios devedés registrados en vivo, una artista que devino ícono del mestizaje latinoamericano; un arte que encarna las fronteras, su existencia real, física, pero como porosos vasos comunicantes por los que circulan las lenguas de lo musical.
Qué más decir: Salón, lágrimas y deseo, su última producción lanzada en los primeros meses de este año. Un cóctel potente en el que la cumbia descubre la riqueza de una convivencia con blues (‘Peligrosa’), donde el virtuosismo vocal se anuda con los gestos pequeños y los que envuelven en atmósferas románticas.
Una producción de lujosa factura que se refuerza con varias colaboraciones, como las de Andrés Calamaro en la conmovedora ‘Urge’, la de Diego El Cigala en la bellísima y desgarradora ‘Un mundo raro’, la de Mon Laferte en ‘Peligrosa’, la de Banda Tierra Mojada en la swingueada ‘Son de Juárez’, la de Carla Morrison en el viaje pop de ‘Ser paloma’.
Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy