Por Carlos Diviesti.

Cuando se estrenó Toy Story yo tenía veintiocho años. Era grande, me había atrapado el cine de autor, y si de animación se trataba, algo que en esos tiempos no me interesaba demasiado, añoraba la animación de mi niñez, que entonces no estaba tan lejos en el tiempo. Añoraba a Dumbo, a Tom y Jerry, a Popeye, a Superman, a Birdman, las Fantasías animadas de ayer y de hoy. Al momento de estrenarse Toy Story (14 de marzo de 1996) no había forma de volver a ver esos dibujos si el cable no los reponía, o si no los encontrabas en algún videoclub en un compilado de varios cortometrajes. En la lista incompleta de más arriba, nombro un solo largometraje, Dumbo, no porque los otros largometrajes de Disney fueran inferiores a la historia del elefantito orejón que podía volar, sino porque Dumbo era mi dibujo animado preferido. En realidad todos los de la lista son mis dibujos animados preferidos; en ese caso todos ellos forman parte de mi familia, como Woody, Buzz Lightyear, el Señor Cara de Papa, Ham, Rex, Slinky y los soldaditos verdes forman parte de la familia de Andy, el protagonista de Toy Story. Pero Dumbo era para mí lo que Woody para Andy, tal vez porque soy orejón, tal vez porque aún ansío volar. Yo no tenía tantos juguetes en mi infancia, pero tenía muchas películas para un chico de mi edad en el baúl juguetero de la cabeza.

Pues bien, cuando se estrenó Toy Story yo tenía veintiocho años. El año anterior había ido, solo, de vacaciones por quince días a Londres y me quedé allí seis meses. Al año siguiente dirigí un par de cortometrajes con los que gané varios premios en Argentina. Me fui a París, creía en eso de tragarse el mundo de un bocado. Y no vi Toy Story. No me interesaba verla por más que dijeran que era revolucionario que una película completa se hiciera con una computadora (Toy Story fue la primera en hacerse íntegramente de ese modo) Escuchaba alrededor que ese era el futuro del cine y yo negaba con la cabeza porque el cine, el cine que se ve en las salas, jamás podría estar hecho con una computadora. Jamás una computadora podría darles a las imágenes del cine la textura fotográfica que las caracteriza, textura proyectada al mismo tiempo a mil pares de ojos. Nunca en la vida. Por supuesto, estaba equivocado. No faltaba tanto para que las salas de cine que conocíamos dejaran de existir como tales (muchas ya habían caído en las fauces ardientes del vertedero del olvido, sin siquiera haber dejado huella en algún barrio), y que el mismo cine dejase de producirse en película de celuloide. En realidad, para esto último faltaban aún más o menos diez años, pero me arriesgo a decir que con Toy Story empezó nuestra vida cinematográfica moderna, aunque entonces yo me quedara fuera.

En todo el mundo Toy Story fue un éxito instantáneo. Se decía que la técnica era inmejorable, que la historia excedía el marco de la animación, que los personajes eran los mejores personajes que hubiera dado la pantalla en largo tiempo, que esto, que aquello, que lo otro. Desdeñé todo eso. Prefería ver las películas de Hal Hartley y las contemplaciones del cine lituano en el festival de Mar del Plata o en el Bafici, que nació en 1999. Así continué, diletante, hasta que explotó la odisea del año 2001 y, subocupado, apichonado porque estallaba el mundo en mil pedazos, con esquirlas de sueños como cristal de roca clavadas en la piel y la tristeza por todo lo que pudo haber sido y no era, un sábado a la tarde, pongámosle un sábado de junio de 2002, un sábado frío, gris plomo, de luces breves, fui al videoclub Las Artes, en la esquina de mi casa, y alquilé El gran Caruso, Toy Story y Toy Story 2 para liquidar el abono del mes. El gran Caruso la alquilé para que la viera mi mamá, aunque como no había plata para salir a la noche, me senté también en la cocina y la vi con ella. El gran Caruso era una de las películas preferidas de mi mamá: estaba enamorada de Mario Lanza como mi papá lo había estado hasta su último día de Sofía Loren. Después de comer vimos la película, mi mamá se fue a la cama melancólica, y yo me quedé en la cocina para ver las dos Toy Story, una detrás de la otra. Esa tarde había encontrado, en el fondo del ropero grande, detrás de la bolsa que guardaba unas frazadas, a mi mono de felpa roja en su caja de cartón. Tenía oxidada la cuerda, pero si uno los movía con los dedos, los platillos dorados todavía tenían ese tañir cristalino que tanto me sorprendía a los cinco años.

Vi Toy Story, primera y segunda, de un tirón, una vez cada una, programa que me duró hasta más o menos las seis de la mañana. Había algo en ambas que me cautivaba, más allá de las historias y los personajes, y que recién iría a descubrir cuando viera Toy Story 3, ocho años más tarde, en una de las salas de los cines Hoyts del Abasto. Ahora no importa eso. Importa que ya tenía treinta y dos y me daban ganas de despertar a mi vieja para contarle que Woody estaba celoso de Buzz Lightyear porque temía que Buzz le quitara su lugar como juguete preferido de Andy, que Woody tiró sin querer a Buzz por la ventana y que Buzz fue a parar al patio trasero de la casa de Sid, el chico al que le gustaba cortarles la cabeza a las muñecas de la hermana, justo el día previo a que Andy, Molly y la mamá de ambos se mudaran a otro barrio, y todos los muñecos culparon a Woody de insensible por haber mandado a Buzz al matadero y Woody no sabía cómo explicarles a los muñecos que él no tenía la culpa porque había sido un accidente desafortunado, así que decidió ir a buscar a Buzz a casa de Sid con todos los peligros que ello implicaba. Y que en la segunda película, por error también, queriendo rescatar a Wheezy el Pingüino de la venta de garaje donde iban a parar las cosas que ya no usaban en casa de Andy (chucherías y juguetes viejos) cuando Andy estaba de campamento, Woody quedó a merced de Al el Coleccionista de juguetes, que lo quiso comprar por los veinticinco centavos que costaba según el precio que había puesto la mamá de Andy en la caja donde apareció acuclillado Woody, aunque la mamá de Andy se negara a venderlo porque Woody no estaba a la venta porque era un juguete que había estado desde siempre en la familia; no sabía la mamá qué hacía Woody ahí si ella no lo había llevado; pero Al el Coleccionista de juguetes se lo robó con caja de madera y todo y tramitó su venta al Museo del Juguete en Japón, a donde irían Woody, Jessie, Tiro al Blanco y Stinky Pete (Stinky Pete en su embalaje original, porque Stinky Pete nunca fue sacado de su embalaje original, siempre estuvo arrumbado en un estante de la juguetería).

Tuve ganas de llamar por teléfono a alguno de mis amigos para contarles que cómo podía ser que me hubiese perdido durante tanto tiempo el placer que me causó ver Toy Story, las dos películas juntas, esa madrugada. Esa madrugada en la que aprendí a quedarme solo mientras afuera llovía.
Hace diecisiete años, pues, que me detengo frente a los escaparates de las jugueterías. Y no me da vergüenza comprar la Cajita Feliz cuando el juguete que trae puede ser indispensable en mi escritorio. Mi mayor adquisición es la figura de Rocky Balboa con ropa de entrenamiento, que compré cuando Rocky cumplió cuarenta años de estrenada. Pero no compraría figuras de Woody o Buzz Lightyear ni de ninguno de los personajes de la serie Toy Story, no soportaría quedarme fuera de mi habitación a esperar que cobren vida cuando piensen que ya me fui, que no vuelvo hasta la noche. Sería muy decepcionante saber que son juguetes de plástico nada más.

Está claro que ver Toy Story y Toy Story 2 en VHS frente al televisor de mi casa no es lo mismo que apreciarlas en la pantalla de una sala de cine. Lo mismo digo de verlas en DVD, aunque en los archivos que hoy por hoy circulan en la web, y en un buen Retina Display con alta densidad de píxeles, la sensación puede estar bastante cerca de la que nos sacia en la sala oscura. Que la sala oscura nos sacie creo que no admite discusión. Estoy convencido de que el mejor de los SmartTV no reemplaza la comunión de la butaca con la pantalla, aunque ahora la mediaticen los refrescos y el pop, salado para mí.
Cuando fui al estreno de Toy Story 3, el 17 de junio de 2010, tenía cuarenta y dos años. Seguía con mi tesitura de ir solo al cine, salvo a ver películas de las que compartir la experiencia sea altamente necesario, como cuando uno participa en los festivales (aún voy a festivales de toda laya a descubrir películas potencialmente distintas). Las películas son mis juguetes, y en ese sentido soy como Andy con Woody, o como Andy con Woody hasta Toy Story 3. Yo ya no puedo cambiar, las películas todavía son mis juguetes, y el camino que compartíamos con Andy se bifurcó, pues, al salir del Hoyts del Abasto.
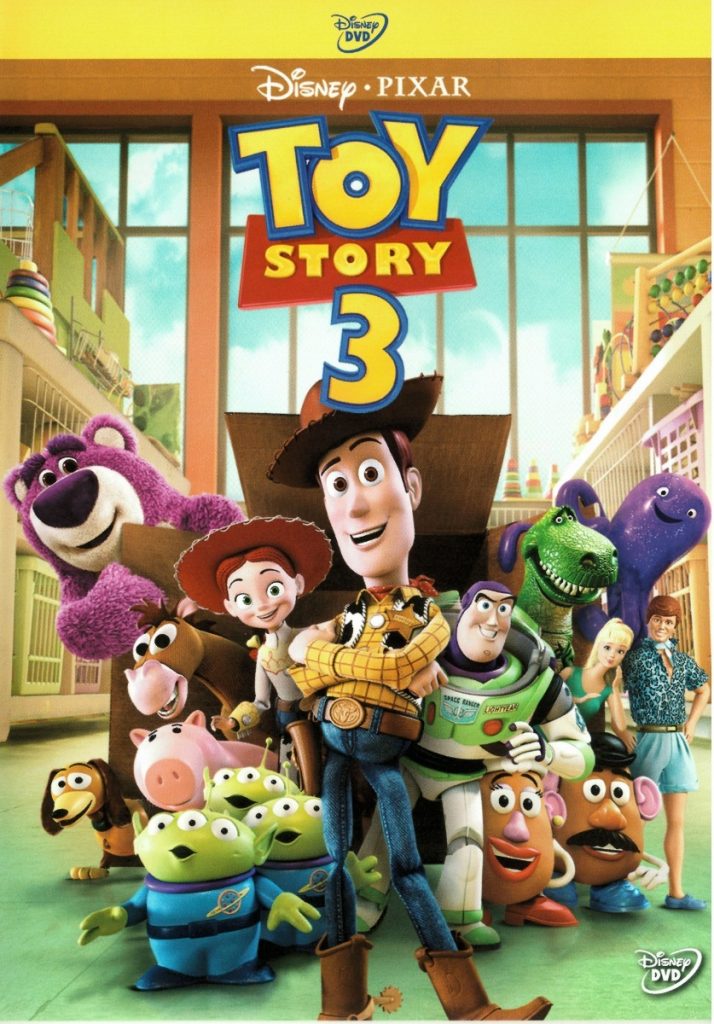
Durante ese verano pasé por la experiencia de ver Toy Story y Toy Story 2 remasterizadas en 3D y en idioma original con subtítulos. De Toy Story 3 sabía a priori que Andy se iría a la universidad y se desprendería de alguno de sus juguetes de la infancia. Desoladora premisa. Pero les presté atención a las líneas de video reproducidas en la pantalla, líneas tan típicas del mundo analógico de unos años atrás. Y al pelo de Buster. Y a la lluvia. Y al lomo de Rex. Las texturas de los dibujos no eran las de las dos películas anteriores. El pelo era pelo, el plástico era plástico, la piel era piel… o se parecían mucho. Hasta el movimiento de los personajes humanos era muy similar al movimiento de la gente real, y los fondos estaban plagados de detalles, como en los planos generales donde veíamos, en toma aérea, la guardería Sunnyside y veíamos árboles, el cordón de la vereda, la arena del arenero, los chicos con los juguetes en la mano durante el recreo, las nubes en el cielo, la luz del sol sobre los tejados. La luz era muy parecida a la luz en ciertas horas del día. Todo eso se debía a los adelantos del software con el que se animaba cada cuadro, la misma clase de software que comienza a utilizar el cine convencional para crear mundos fantásticos que la humanidad no habrá de visitar jamás. Pero ya no se anunciaba a Tom Hanks como la voz de Woody: en cualquier reseña se nombraba a Tom Hanks como Woody, y esto comenzó a hacerme pensar que Pixar tenía vida propia, y que las películas que se creaban allí no eran films animados, eran películas, a secas. A lo mejor pensé eso porque era un hombre aun mayor que antes, y las historias que narra Pixar son, quizá, tanto o más profundas que las de Abbas Kiarostami –salvando las distancias, por supuesto–.

Una digresión. Pixar Animation Studios fue al principio The Graphics Group y trabajó para Lucas Films como división computacional. Steve Jobs fue el encargado de potenciar el trabajo de sus creativos y de invertir capital para las primeras animaciones. Toy Story fue el primer largometraje de la empresa y fue tal su éxito económico a escala mundial que comenzó a producir más películas, como Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up, Intensa-mente, producción que la llevó a disputar el liderazgo de las majors. Por eso Pixar tiene un conflicto de intereses con Disney, en el que está en juego la distribución doméstica y mundial de las películas y no tanto lo que le dio a Pixar la posibilidad de transformar (sí, para siempre, aunque parezca ampuloso) el cine de animación: el software RenderMan. Disney finalmente subsidia a Pixar bajo su ala, pero no lo puede suprimir. Es que Pixar fue capaz de crear imágenes inteligibles por el ojo humano con un nivel de realismo suficiente para hacerlas pasar por verosímiles; y con el mismo nivel de creación, el Pixar Braintrust se transformó en la usina de ideas fuerza del estudio y lo que les dio el alma a las historias que cuenta cada película. Todas esas cabezas no piensan en desarrollar películas para niños, piensan mucho más en los adultos que fueron niños alguna vez y que aspiran a encontrar en esas películas algo que los aproxime a la verdad. Como ocurre con cualquier obra artística.

Así llegamos al vertedero, al momento en el que todos los juguetes de la familia, tras escapar del yugo carcelario impuesto por Lotso, el oso que huele a fresas, en la guardería Sunnyside, se toman de las manos cuando parece que es inevitable que los devoren las llamas que transforman en cenizas la basura, y al que llegan cuando Lotso les tiende una trampa en la cinta transportadora por la que planeaban escapar. Sabemos que no ocurrirá, pero es la primera vez, en las tres películas, en que pensamos en la muerte. En la muerte de una época que hasta entonces fue gloriosa, en la muerte de algunas amistades, en la muerte de las ilusiones. En la muerte como forma de crecimiento, como cuando mueren las hojas de los árboles en otoño. Claro que Toy Story 3 es una película crepuscular, tan crepuscular como los mejores westerns, tan luminosa como el sol que cae detrás del horizonte cuando la llegada de la noche es inevitable. Tan luminosa como la tristeza cuando ya ha pasado y nos permite rearmarnos para seguir adelante. Un final maravilloso para la saga Toy Story.

Ese era el final de la saga Toy Story hasta que el 17 de junio de 2019 se estrenó Toy Story 4, que no estaba prevista por nadie, porque Andy se había ido a la universidad y todos sus juguetes habían ido a parar a manos de Bonnie, su vecina, la hija de una maestra de Sunnyside, la guardería a la que había ido Andy cuando era niño. Cuando se estrena Toy Story 4 yo tengo 51 años. Algunos de mis amigos ya son abuelos. Yo no me casé y no tengo hijos. Ya comenté que aún miro los escaparates de las jugueterías y afirmo que Toy Story me modificó la relación que tengo con el mundo fantástico que generan las películas, porque puso en alerta mi incredulidad. Creo que no advierto la edad que tengo. En ciertas ocasiones me descubro adolescente, pero en muchas otras, cada vez con mayor asiduidad, soy un niño, uno de ocho años, uno que recibe como regalo su primer cachorro de ovejero alemán, que unos meses después, un año después, será un perro enorme, un perro que al madurar sexualmente se convertirá en un semental desenfrenado que no se podrá tener en casa porque será peligroso. Chun se llamaba ese perro. Al Chun se lo llevó el corralón municipal y a mi papá lo arrasó el desconsuelo cuando lo vio irse. Un amigo perdido, como un juguete que involuntariamente se olvida en un parque de diversiones. En esas épocas los perros no eran seres sensibles, eran animales. Pero siempre fueron nuestros amigos animales, y que los arrancaran de nuestro lado devenía en un dolor enorme. Nadie tiene la culpa de perderse pues, si se pierde en algún lado. Son las cosas de la vida. Una vez vi al Chun, lejos de casa; me resultó increíble encontrarlo, que me reconociera después de tanto tiempo, que su nueva familia tuviera resquemores de que me lo quisiera llevar, que les sacara a Lobo de su lado. El Chun estaba tan viejo como Buster en Toy Story 3.

Disculpen si no les reseño Toy Story 4. Ya saben que es una comedia física, de enredos, en la que Woody y Buzz deben resolver ciertos problemas que les provoca un tenedor-cuchara devenido mejor amigo de Bonnie durante su primer día en el jardín de infantes, un amigo nuevo que se llama Forky y que no entiende que es un juguete creado por Bonnie y que no es basura, y que Bonnie lo eligió porque lo despertó de su existencia inanimada para que comparta la vida con ella. Ya saben también que Bo Peep, la pastorcita, y su oveja con tres cabezas se reencuentran con Woody luego de aquella venta de garaje que se produjo entre Toy Story 2 y Toy Story 3 y que la alejó de la casa de Andy, y que Woody y Bo Peep no dejaron en todo ese tiempo de pensar el uno en el otro, de estar enamorados con el mismo amor sincero. Porque Ken y Barbie, Buzz y Jessie, y Woody y Bo Peep, son lo que Ken y Barbie, Buzz y Jessie, y Woody y Bo Peep necesitan del otro para ser felices. Y hasta Forky tendrá novia. Pero no les puedo contar más. Perdonen, pero no puedo. Observo por la ventana del séptimo piso donde trabajo y parafraseo a Buzz Lightyear cuando me queda claro que el infinito está más allá de la masa de edificios que me rodea, y no sé por qué me asombro cuando pienso en el misterio de estar vivos, como me pasa en esos momentos en que no se pueden contener las lágrimas.

Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy