Por Nelson Díaz.
Historiador, investigador, docente y periodista, además de músico, Leonardo Borges tiene una vastísima obra que aborda temas polémicos y que provoca la reflexión tras su lectura: el concepto de patria, la independencia de Uruguay, los héroes y villanos de nuestra historia en el imaginario colectivo y la figura de Artigas son parte central de su labor. En diálogo con Dossier, Borges reflexionó sobre el ADN oriental, lo que significa ser uruguayo.

En La historia escondida del Uruguay te preguntás si tiene sentido contar la historia de país. También arremetés contra otros colegas historiadores cuyas intervenciones parecen casi “performáticas”.
Es quizás uno de los temas que más me desvela y que ha sido parte de todos mis trabajos: la inutilidad de la historia como relato nacional. Cuando la historia se narra en el marco de un Estado nacional, se convierte, más que nada y sin quererlo, en una justificación. “Dictámenes”, le llamaba Carlos Real de Azúa; más duramente Guillermo Vázquez Franco hablaba de una “historia de medida”. Si encaramos la confección de una historia nacional, estamos haciendo una declaración epistemológica. Esa concepción supone narrar la historia de un pueblo, sostenido sobre una nación, un doble juego peligroso entre la configuración de Uruguay como comunidad presente que se configura a través de la memoria, y viceversa. A partir de este punto se desarrolla una historia oficial, una especie de enfermedad infecciosa que contagia a todos los relatos, hasta a los más modernos, llamados “nueva historia”, nuevos enfoques, etcétera. Esa enfermedad es la que intento tipificar en ese libro, es lo que llamo el Leviatán.
Esa historia oficial podemos definirla en muchos aspectos, no es una determinada corriente histórica ni un mandato dictatorial de ninguna academia. Podemos definirla a grandes rasgos a través de sus protagonistas, el devenir de los hechos, las relaciones, las causas y las consecuencias, pero, sobre todo, se delimita por una definición política (no esencialmente partidaria) detrás de los postulados.

No debe creer el lector que esa historia oficial y oficiosa es hija de un contubernio o una conspiración maligna, sino que es, esencialmente, producto de una serie de necesidades y su relación con el poder. Cada historiador, escritor, intelectual que fue configurando ese relato lo hizo de forma sincera, respondiendo a interrogantes y necesidades de su presente. Por eso, juzgar no es una función de quien escribe, sino intentar comprender. No hay críticas a los historiadores en mis libros, de ninguna manera; de hecho, los considero gigantes. El libro se abre con un epígrafe, con una frase muy conocida del monje cisterciense Bernardo de Claraval: “Somos como enanos a los hombros de gigantes”. Los historiadores que fueron forjando ese relato construyeron, en definitiva, la historia nacional desde el punto de vista de la disciplina. Por eso el resto debemos subirnos sobre sus hombros. “Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran altura”. Diría aún más: uno desde acá solo pretende montarse por encima, ni siquiera en sus hombros; uno no pretende ser más que un piojo sobre la cabeza del enano que está sobre los hombros del gigante.
Pero ese síndrome, esa enfermedad se enquista y contamina todos los análisis posibles, convirtiéndolos en innecesarios. La historia oficial es un andamiaje en constante construcción, pero siempre con los mismos materiales. Volviendo a la pregunta inicial, las historias nacionales, más que un intento de comprensión, son en general un intento de justificación que a la postre termina enquistado en la historia oficial, que es romántica, mesiánica y providencial. Aunque los historiadores pretendan salirse de esos postulados, su sola creación es el éxtasis del romanticismo.

En esa misma obra decís que “la idea es tratar de hacer historia a martillazos”.
Sí, esa frase aparece en uno de los tomos, algo así como una apelación y, al mismo tiempo, una declaración de principios: “Tomemos un martillo y hagamos historia a martillazos”. Es una alusión clara a Nietzsche y su filosofía a martillazos, poniendo en tela de juicio los postulados de la moral y la metafísica. En este caso, la idea es poner en tela de juicio los postulados de la historia patria, las categorías que repetimos casi como versos y, sobre todo, los decretos de esa historia. Por ejemplo, las historias nacionales, por ser hijas de los Estados nacionales, se sostienen sobre la nación y las naciones se sostienen en la otredad. Estamos nosotros y están los otros, esa es la referencia necesaria para sentirnos parte de un grupo mayor (que no es una familia, que no es un clan) y que nos da sentido. Por tanto, en el relato los otros serán aquellos que no son de mi grupo y serán juzgados como tales, aunque luchen por lo mismo. Un ejemplo: Eusebio Valdenegro, hombre cercano a Artigas, uno de los jefes de la Batalla de las Piedras, cantor, poeta y revolucionario, ha sido condenado al ostracismo por la historiografía porque abandonó a Artigas y se fue con Manuel de Sarratea. Fíjate el verbo: abandonó. Abandono y traición son dos palabras que generan orgasmos en la historia oficial a la hora de narrar el artiguismo. Lo cierto es que la otredad es la villanía en el relato, aquellos que forman parte de mi grupo serán los villanos en algún momento del relato (lo serán los indígenas, el gaucho, los españoles, los portugueses, los porteños).
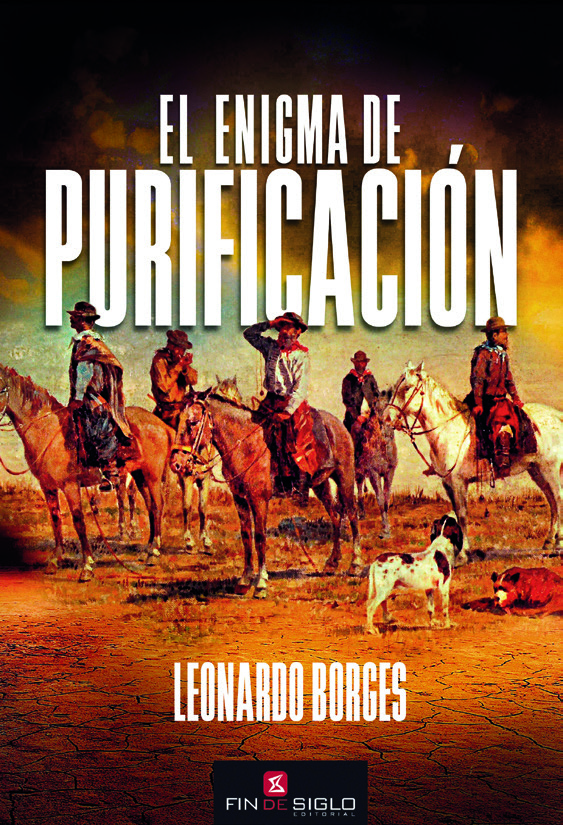
El caso de Sarratea, por ejemplo, es muy claro: los porteños son los enemigos, aunque formen parte de la misma revolución contra el poder español. Son muchos los ejemplos en que la otredad y la villanía terminan por cambiar la reflexión por juicios sumarios y camiseteos irracionales. Los buenos y los malos pululan en las historias nacionales, los héroes y los villanos (y los antihéroes). Eso lo debemos martillar también, es parte del monstruo que no nos permite comprender nuestra propia historia. Todo termina siendo una batalla irracional, estilo partido de fútbol, en la que cada bando se configura con sus héroes y glorias, mientras que del otro lado están los villanos y martirios.
A martillazos, también, los análisis anacrónicos, que están a la orden del día, sobre todo en los estrados políticos (que obviamente utilizan la historia como plataforma). Las palabras libertad, democracia, nación o república no significaban lo mismo en 1811 que hoy. Pero se suele discursar sobre el artiguismo, por ejemplo, hablando de que Artigas era un demócrata y eso es un disparate gigante. Podemos hablar de representatividad, de asambleas, de espíritu precomunal o comunal, pero no podemos hablar de democracia o ciudadano de la manera en que los definimos hoy. De esa forma le hacemos decir a los personajes, que vivían en otro tiempo, bajo otra atmósfera mental, cosas que no dijeron. Eso sirve de plataforma para el presente. Tenés que aguantar que un político grite a los cuatro vientos que es artiguista porque dice “Mi autoridad emana de vosotros…” y después defiende a represores que están presos.
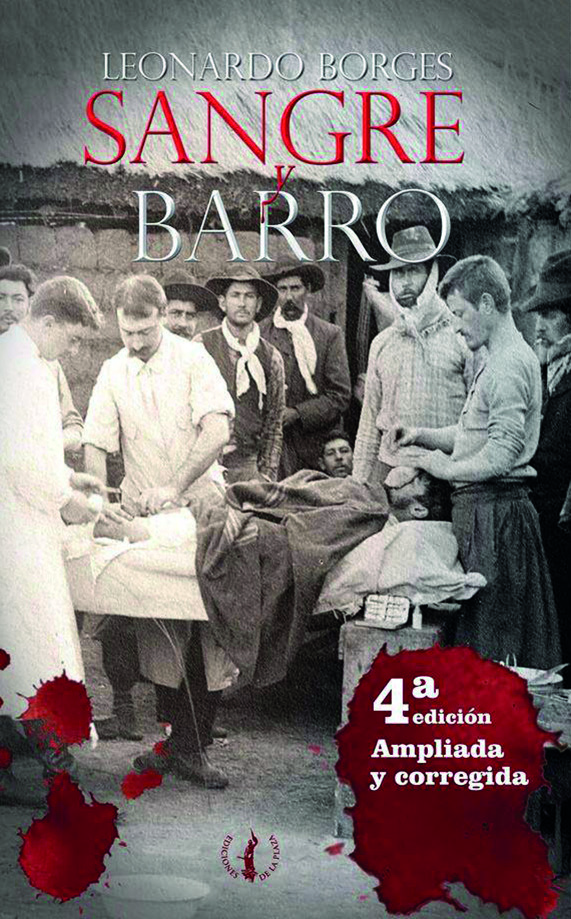
Un ejemplo: Bruno Mauricio de Zabala, en su acto de fundación de la ciudad en 1730, habló de “Gobierno de esta república”. O sea, las palabras no son inocentes, pero tampoco absolutas. Claramente, república tenía una connotación y un significado distinto al que tiene hoy día. Lo mismo sucede con la idea de nación. El historiador argentino Juan Carlos Chiaramonti buceó en estos temas y dejó muy claro que ese concepto no era lo mismo en aquellos años que hoy; sostenía que las fuentes de la época utilizaban indistintamente la palabra Estado y nación, y siempre se referían a personas bajo un mismo poder y las mismas leyes, nada parecido a algo de carácter étnico.
Eso sucede muchísimo en la historia del siglo XIX, pero sobre todo con el artiguismo, que es una especie de laissez faire, laissez passer para todos los partidos políticos, ideologías, grupos sociales, etcétera. Así que el martillo no es solamente para romper mitos, desarticular leyendas o tótems, sino también para desestructurar esa intencionada torre de naipes de la identidad.
En el primer volumen de La historia escondida del Uruguay te referís a mitos, verdades y dudas de nuestra historia, ¿cuáles son los más relevantes, acaso necesarios, para la construcción colectiva de la noción de patria o país?
Todo está relacionado con esa inutilidad de la historia patria como relato nacional y, sobre todo, con la necesidad de otredad. La historia uruguaya es una ecuación cuyo resultado está escrito a un costado del pizarrón, a la vista de todos. Sabemos el resultado, nuestra misión es desarrollarla. Los historiadores del siglo XIX fueron los que tuvieron la misión de desarrollar la ecuación sin saber su resultado, que es, obviamente, también una construcción, un espejo en el que observarnos. ¿Cómo somos los uruguayos? Esa pregunta tiene una respuesta en el andamiaje de la identidad, que se sostiene en la memoria colectiva. Allí reside la historia. ¿Quién escoge qué hechos son los que delimitan la historia de un país y cuáles no? ¿Qué mano invisible dibuja la línea de tiempo de una nación? ¿Por qué caprichosamente de una nación? ¿Qué contubernio de intelectuales sugiere los personajes que deben formar parte del relato oficial y los que deben conformarse con el anonimato? ¿Qué patota de hagiógrafos construye con sus palabras el panteón oficial de Uruguay? En definitiva, ¿cómo se construye una historia nacional?
Ahí comienzan los mitos, en la simple elección de los temas, en la periodización, en la memoria, pero sobre todo en el olvido. Los mitos del siglo XIX han construido nuestra identidad, pero no son privativos de ese siglo, y la mitificación se entronca también con los discursos políticos partidarios y la épica de esos grupos políticos. La historia no es una línea de tiempo, pero suele ser la mejor forma de comprender el devenir. Son mitos la gesta artiguista (el mito máximo), la pretendida Independencia, los Treinta y Tres orientales, los partidos políticos, la política de fusión, la modernización, el batllismo, el neobatllismo, los años sesenta, los tupamaros y su historia rosa, entre otros.

En el segundo volumen de la obra, te referís a héroes, antihéroes y villanos, esa “otredad” que no piensa como nosotros. Hay una especie de juego de espejos, pues se necesita un antihéroe o un villano para que exista un héroe.
Para comenzar con esta conversación tenemos que dejar claro que cuando en Uruguay hablamos de héroe, inmediatamente se nos aparece la imagen de Artigas, por tanto, poner en tela de juicio al héroe es, en mayor o menor medida, poner en ese sitio a Artigas. Eso es muy difícil en este país, que ha hecho del artiguismo una especie de religión pagana, con un caudillo como dios y muchos historiadores, intelectuales y sobre todo políticos como sus profetas en la tierra. La advertencia no es menor, porque la pregunta inicial que me hice fue por qué necesitamos héroes. Claramente, la figura de Artigas es el ejemplo más acabado de héroe decimonónico. La respuesta a esa pregunta está atada con lo que hablábamos antes, la historia como relato nacional. Los Estados nacionales necesitan héroes, figuras extraordinarias que sirvan como representantes (y pretendidos hacedores en algunos casos) de su época. Podríamos hacer una línea de tiempo de la historia patria a través de los personajes, todos hombres (la historia es eminentemente patriarcal), a veces en duplas, según una concepción más moderna y abarcadora. Demos por valida esa necesidad romántica de poseer héroes. Ahora bien, si existen héroes deben existir, por justa contraposición, los villanos, en este caso, los otros. Pero la historia como disciplina no permite esa tipificación, aunque no se siente tan molesta con la definición de héroe. Que cada cual tenga el panteón que quiera, con la concepción romántica que pretenda, pero seguir sosteniendo en el siglo XXI este tipo de discurso, ese maniqueísmo, me parece que va en desmedro del pensamiento crítico.
Está claro que el relato configura héroes y crea villanos, amén de un discurso, de un relato en el que los buenos son los míos y los malos son los otros. Así concebimos la historia y por eso es altamente romántica en su esencia, maniquea y, sobre todo, un intento de justificar más que de comprender.
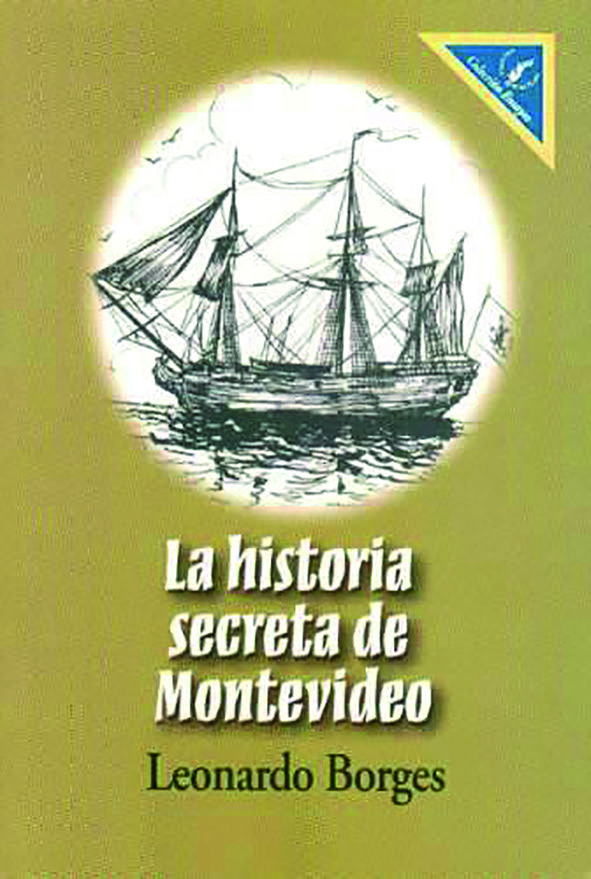
Tu proyecto de trabajo incluye cuatro libros en total, en los que te proponés demostrar la inutilidad de la historia como relato nacional.
Esta tetralogía se inició hace algunos años con la idea de derribar mitos de nuestra historia, no mucho más que eso. Pero a lo largo del trabajo fue apareciendo la idea de que esos mitos no eran hijos de la mentira, sino de la necesidad. En ese sentido, apareció la idea de que mientras sigamos sosteniendo los discursos nacionales, estamos condenados a repetir esos mitos, esos héroes, esos villanos, esas necesidades. Así editamos el primer tomo, Mitos, verdades y dudas, en el que obviamente intentaba mojar la oreja de muchos insertando la palabra verdades en la bajada. Y surtió efecto inmediato. Ese tomo es más que nada una puesta a punto de todos los temas historiográficos y sus complejidades, una especie de lista de mandados para desarrollar más adelante. No solamente se analizan mitos, sino que además se intenta hacer un estudio de ese relato, de esa historia oficial y sus tentáculos. El segundo tomo es el aterrizaje de los héroes, los personajes de esa historia providencial y épica. La tesis es simple: todos los personajes, en definitiva, son héroes, antihéroes y villanos al mismo tiempo. Pero no se queda en eso, la idea era encontrar dónde surge esa necesidad, entonces aparece de forma cristalina el Estado nacional. La otredad fue un concepto que se usó como una herramienta, ahí obviamente aparece la referencia a Tzvetan Todorov y su libro sobre la conquista de América. Ahí aparecieron los otros en nuestra historia y cómo también esos conceptos van mutando, pero siempre alguno está en el casillero del enemigo. El indio fue villano y luego mutó a un sitio de memoria muerta para la sociedad uruguaya (no villano, pero tampoco nada muy importante); el gaucho también sufrió un derrotero similar, aunque en la memoria colectiva está mucho más vivo, con un revival en el siglo XX; el godo, el portugués, el porteño (que es el villano definitivo). Por esos caminos anda el segundo tomo. Se vienen dos más el año que viene. Ahí aparece la memoria y los olvidos, y la configuración del relato a partir de esos olvidos: la línea de tiempo como una herramienta de poder. Más adelante nos meteremos con los mitos del siglo XX. Ahí seguro que algunos que nos aplauden hoy quizás dejen de hacerlo, pues la mitificación no es monopolio de uno o dos partidos políticos.
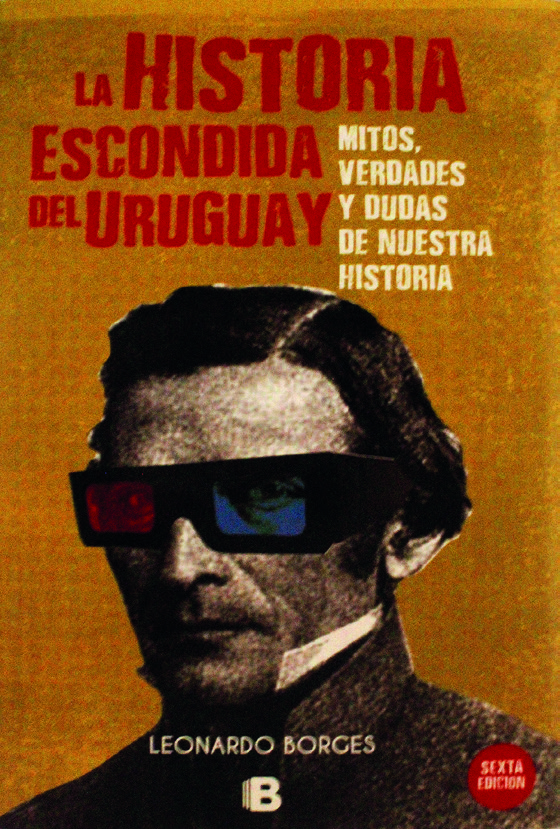
Un mito es que Artigas tenía ideas socialistas o comunistas. Es un relato que construyó la izquierda. No obstante, todos los partidos se apropian del ideario artiguista, porque Artigas no tuvo partido político.
El artiguismo es utilizado por todos los partidos del espectro político uruguayo, e incluso fuera de fronteras. El Frente Amplio ostenta una bandera artiguista (la de Otorgués), mientras que Cabildo Abierto, en un punto antagónico ideológicamente, también posee como símbolo una bandera artiguista. La misma fundación del FA se dio en un acto de masas el 26 de marzo de 1971 que culminó con una frase de Liber Seregni apelando al caudillo directamente: “Padre Artigas, guíanos”. Los militares golpistas en 1975, en pleno escenario de apelación histórica, editaron un libro denominado Artigas y la seguridad nacional, en el que tomaban frases de cartas de Artigas fuera de contexto y sostenían que el “orden” era el mayor desvelo del caudillo. Es más, tomaban una frase de una carta al cabildo de Corrientes de 1815, en la 0decía: “Es preciso cortar de raíz el germen del desorden, para que los habitantes gocen de sosiego”. Hasta ahí llegaron los militares, utilizar a Artigas para legitimar su dictadura comisarial, triste destino el del caudillo. Pero de la misma forma que Artigas no puede utilizarse para legitimar una dictadura, tampoco Artigas es el de la supuesta “reforma agraria” del reglamento, que una parte de la izquierda quiso levantar, en un análisis tan extemporáneo como el otro. Claramente, el artiguismo no es de cuño socialista ni mucho menos, es una mochila que el caudillo no debería cargar. Su política de tierras estaba absolutamente atada al régimen español, no era moderna sino más bien conservadora en muchos puntos. El legado hispano de Artigas es muy claro, es hijo de su tiempo, pero también de sus padres en muchos aspectos. Desde las Raíces coloniales de la revolución de 1811, de Pivel Devoto, pasando por las Bases económicas de la revolución artiguista, de Barrán y Nahum, pero sobre todo a partir del librazo de Guillermo Vázquez Franco, Tierra y derecho en la rebelión oriental, uno puede ir entrando en la política de tierras del artiguismo y ver cómo es de cuño hispano. Podríamos seguir dando ejemplos de esa utilización que se hace del artiguismo, en todos los partidos. Los políticos suelen incluso utilizar frases de Artigas para legitimar lo que estén exponiendo, vaciando de contenido cualquier tesis.
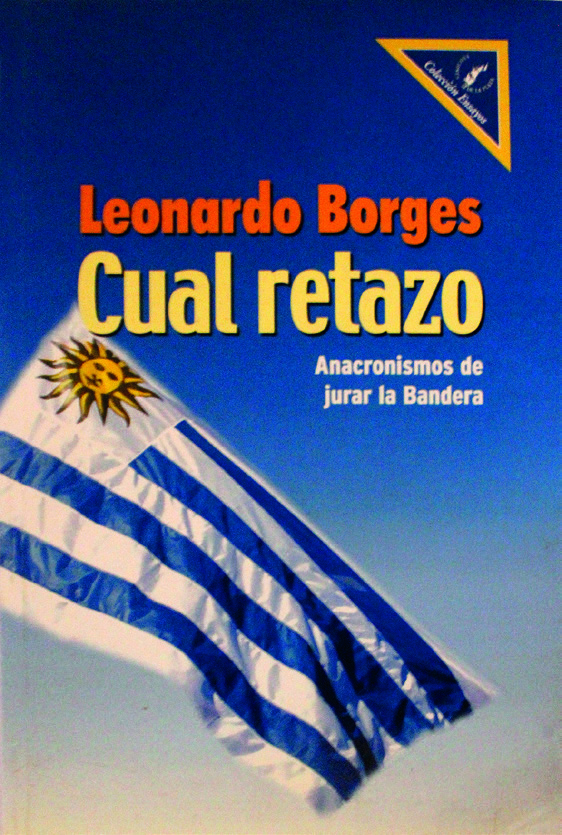
Las razones son variadas y todas comprensibles en el contexto de la creación de una nacionalidad que a fines del siglo XIX necesitaba desesperadamente símbolos. Una sociedad fragmentada en dos partidos fundacionales, pero sobre todo en muchas dicotomías: a blancos y colorados, luego conservadores y fusionistas, pactistas y fusionistas, se sumaban caudillos y doctores, principistas y candomberos, cursistas y oristas. Ante esa fragmentación, existía la necesidad de unidad, hija de la creación de una nación. De 1830 a 1904, Uruguay era una tierra signada por la violencia partidaria, 71 levantamientos en 74 años. En ese contexto de división, de lucha fratricida, de bipolaridad marcada y sentimientos partidarios amortizados por la sangre, surgió la necesidad de unidad a fines del siglo XIX. Apareció lo que José Rilla denomina de forma magistral la “zona de concordia”, porque si la política determina conflicto, Artigas aparece como la zona de acuerdo. A partir de allí, después de una trabajosa construcción desde los estrados de la historia, de la pintura, del verso y de la canción se fue armando ese andamiaje patrio que coloca a Artigas como prócer de un país que nunca ideó. No es discutible esa necesidad y esa construcción en aquel contexto, pero a lo largo del tiempo este relato se fue enquistado y se convirtió en una especie de verdad revelada. Ahí está el problema de la historia oficial.

Con el correr de los años y del discurso, se fue mitificando cada vez más y ese símbolo creado y buscado (un caudillo hijo de su tiempo) se convirtió en un as en la manga de los políticos. Y complejizar o reflexionar sobre el artiguismo parece ser una afrenta a la sociedad toda. Pero ese personaje, que mutó en símbolo y luego en mito, llegó a ascender a otro nivel, el de tótem. Esto lo trabajamos en el libro No ofendo ni temo con Hernán Rodríguez, donde nos dimos cuenta de que el caudillo había ascendido de mito a tótem. El héroe entonces deviene un símbolo, pierde sentido, se vuelve atemporal. Ese símbolo rector toma las características de un tótem. Ese tótem, esa figura rectora, ese mesías de argamasa que nos observa en las escuelas, los liceos y en prácticamente todas las instituciones públicas.
Hemos convertido al artiguismo en un objeto sagrado que nos representa, nos da sentido, pero lo hemos deshumanizado tanto que no es más que un trozo de lienzo, un poco de tinta en un papel o unas notas sonando en el aire. Parecería que el prócer se hace carne en el arte que lo sublima, lo coloca en un pedestal, lo baja, conversa con él, lo critica, lo odia, lo ama, pero siempre desde el sitio sagrado del tótem. Así funciona el tótem, es todo y no es nada porque es símbolo más que realidad, es imaginario en estado puro.
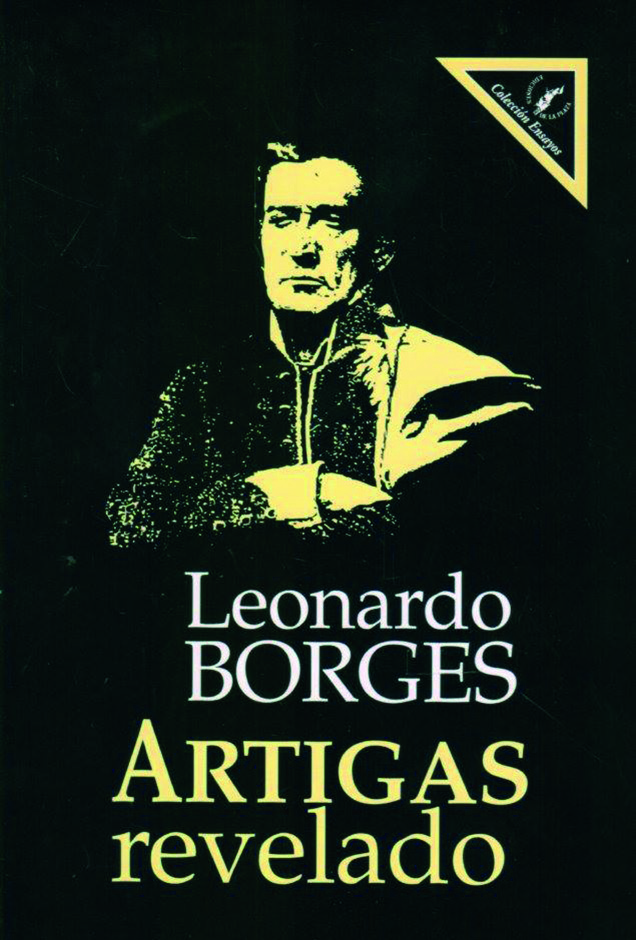
A propósito, ¿existe un ideario artiguista o es parte de esa construcción colectiva?
Es un tema complejo. Hace muchos años me sumergí en eso que nosotros denominamos de forma grandilocuente “ideario artiguista” en Artigas revelado. Cuando nuestro héroe deja la espada y vuelve al mundo político, nuestros historiadores lo bautizan como “estadista”. Vamos viendo así la construcción del personaje, la puesta en escena en la que Artigas aparece eternamente dictándole a sus secretarios, sentado en una cabeza de vaca. Muchos lectores recordaran esa detallada crónica de un inglés, John Parrish Robertson, sobre Artigas en Purificación. Ahí duerme nuestro imaginario sobre el estadista. A partir de allí creemos que existe ese ideario y, en el mejor de los casos, que lo hemos traicionado. Existe una serie de documentos y acciones del artiguismo que nos da la idea de un corpus ideológico básico, obviamente dentro de aquel contexto. El concepto de artiguismo es algo difuso, pero si existe debería estar íntimamente ligado a ideas muy claras: ideas de confederación, o sea de unión entre las provincias, de soberanía provincial (nunca dejando de lado la autonomía de esas corporaciones), de comercio interprovincial, alianzas para el mutuo desarrollo e ideas corporativas de pueblo, provincia, ciudad, que llevan a conceptos jurídicos, mucho más que espirituales. En resumen, unión dentro de una estructura jurídica. Pero la pregunta sería hasta qué punto estas ideas, hijas de un tiempo y sus avatares, pueden transponerse a la actualidad. Ese ideario (más bien conjunto de ideas) es hijo de su tiempo y debería ser comprendido en su contexto, no transpuesto de forma intencionada por la clase política de cualquier partido. Ese tipo de arengas baratas no son más que eso. Cuando los políticos se definen como artiguistas y pretenden llevar agua para su molino, no hacen otra cosa que quitarle seriedad a su discurso y, sobre todo, a Artigas y su importancia como un personaje histórico hijo de su tiempo.
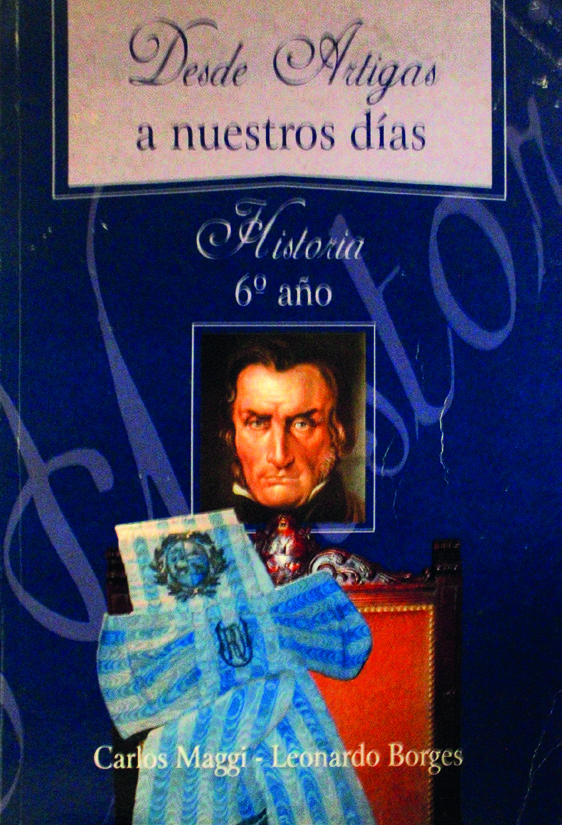
En el segundo volumen abordás las distintas figuras del héroe.
Sí, pero sobre todo la necesidad de esas certezas simbólicas que son los héroes, sobre todo la dualidad que se genera necesariamente entre héroes y villanos. Parecen caras de una misma moneda en nuestra historia patria oficial, porque a la hora de entronizar a uno debemos parir al otro. La historiografía lo hace, pero lo niega. Terminamos por taparnos los ojos, la boca y los oídos mientras armamos las más jugosas tramas en nuestra historia nacional, en la que nuestros héroes luchan denodadamente contra ellos, los otros. En la historia patria, en general, como decíamos antes, la otredad es la villanía. Así se construye el relato, por tanto, la historia muchas veces no es más que literatura con pretensiones de verdad. En ese tomo de La historia escondida me sumerjo en la literatura para comprender la historia: la construcción de personajes, los villanos en el relato, Propp y sus tipificaciones, el héroe clásico, su camino, entre muchas otras particularidades literarias. Uno podría hacer una línea de tiempo de la historia de Uruguay solo con personajes, varones obviamente: Artigas, Lavalleja, Rivera, Oribe, Flores, Aparicio, Latorre, Varela, Batlle y Ordóñez, Saravia…y un gran etcétera. Héroes, villanos y antihéroes desfilan en la narración, amores y desamores, odios y amistades, lealtades y traiciones. Es una obra de teatro o una novela, como dije antes, con pretensiones de verdad.
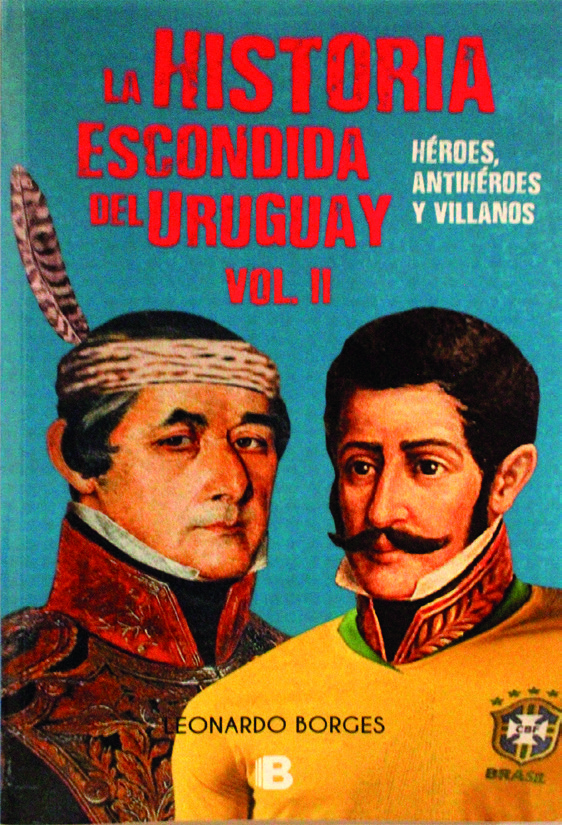
En tu último libro, No ofendo ni temo. Artigas en la canción y el imaginario -en coautoría con Hernán Rodríguez Méndez,- abordan cómo es visto el prócer desde diferentes áreas del arte: hay tantos Artigas como queramos. ¿Cómo fue la investigación?
Cuando comenzamos el trabajo de recolectar canciones y poemas sobre Artigas, de analizarlos y categorizarlos, nos dimos cuenta de que era una especie de viaje al centro de la identidad. En ese viaje descubrimos que existen varios Artigas, y esa misma multiplicidad es la que da sentido al relato. O sea, el personaje que fue mito y el mito que ascendió a tótem humano fue configurándose a partir de varios discursos a lo largo del siglo XIX y XX. Eso, en lugar de generar conflicto por tener varios rostros, fortalece al símbolo. Por esta razón se da la utilización de Artigas por parte de todos los partidos políticos, grupos sociales, y un gran etcétera. Cada uno puede tomar lo que le conviene y ser feliz al caro precio de la ignorancia. El personaje de Cypher en la película Matrix sostiene que la ignorancia es una bendición y por eso transa con las máquinas y traiciona a sus compañeros. Esa escena es paradigmática, pues el “traidor” le pide a la Matrix olvidar todo lo vivido y ser insertado en ella para ser feliz. Pero esa ignorancia pretendida –que tiene puntos de contacto con parte de nuestro relato– es la negación de la condición humana. La memoria es la que construye la realidad, en definitiva. En el caso del artiguismo, cada uno toma lo que le conviene del caudillo y así es feliz. Los militares golpistas toman la Batalla de Las Piedras y allí tienen su símbolo, la izquierda lo tiene en el artículo 6 del Reglamento de tierras (“los más infelices…”), los liberales citan el acuerdo o tratado que llevó adelante con los ingleses (una especie de TLC), y así podríamos seguir. Pero siempre dejando de lado un tramo, secuestrando una parte de la memoria, haciendo de la ignorancia una bendición.
Los varios Artigas son las diferentes visiones del héroe que se van desarrollando en una interesante dialéctica entre un Artigas real, el de los documentos, el de la academia, y un Artigas imaginado, sublimado por el arte. De esa dialéctica avanza esa figura a lo largo del siglo XX. De la leyenda negra, el personaje pasa a un Artigas dorado (que Pivel denominó “culto artiguista”), luego aparece un Artigas rojo (relacionado con la izquierda), un Artigas verde en los años setenta y ochenta (sublimado por la dictadura y su discurso), hasta llegar a una especie de reacción contra el artiguismo en los noventa. Allí podemos encontrar en el arte una contrapartida, en poemas y canciones. Eso es lo que fuimos a buscar, no exactamente quién fue Artigas, sino más bien cómo creemos que fue. Apareció el imaginario como una forma de comprender esa memoria colectiva y esa multiplicidad de héroes que coexisten.
Comenzamos el camino con el rostro del caudillo, que es una creación en sí misma, es una reconstrucción. Quien retrata relata, y eso es lo que hace Blanes con su ‘Artigas en la puerta de la Ciudadela’. Construye un rostro y a partir de allí se convierte en un canon. Luego seguimos con la poesía, que nos parecía fundamental para comprender el cancionero del siglo XX. Ahí aparecen Bartolomé Hidalgo y Eusebio Valdenegro, aparecen las poesías de Joaquín Lenzina (esto está en tela de juicio) y también aparecen los versos antiartiguistas de Francisco Acuña de Figueroa (incluyendo el himno). La poesía le canta al héroe siguiendo las categorías antes mencionadas. El héroe romántico de principios de siglo choca con el héroe popular de Benedetti, pero son justamente hijos de sus respectivos tiempos y sus respectivos Artigas.

Cuando nos metimos en la canción en el siglo XX (que representa más de la mitad del libro) fue un viaje complejo, puesto que la multiplicidad de canciones nos impuso decisiones. Logramos encontrar más de setenta canciones que tratan el artiguismo directa o tangencialmente. Debimos categorizar y allí aparecieron cuatro grandes categorías de canciones artiguistas: el padre nuestro Artigas, conversando con el héroe, el héroe traicionado y derribando el mito. Todas las canciones forman parte de uno de estos grupos.
En el caso de la categoría “derribando el mito”, es un conjunto de canciones que intentan, tras la dictadura, romper con ese relato. Las formas son varias, el humor ácido y la ironía (como ‘El día que Artigas se emborrachó’, del Cuarteto de Nos) o la furia (‘La patria es la tumba’, de Chopper). Pero en el caso del Cuarteto, la reacción que generó en aquel lejano 1996 fue claramente una muestra de lo que significa meterse con el tótem, con el símbolo, aunque sea una humorada. Por eso este libro es un viaje al centro de nuestra identidad y, muchas veces, ese tipo de viajes nos da temor, dado que esa “psicoanálisis social” puede mostrarnos cosas que no queremos ver.
Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy