Por Nelson Díaz.
Periodista de extensa trayectoria, docente y escritor, Tomás Linn es una de las mentes más perspicaces y reflexivas a las que prestar atención para entender Uruguay ‒el de ayer y el de hoy‒ y tratar de desentrañar (menuda tarea) la uruguayez, acaso resumida en la triada: fútbol, mate y carnaval. Autor de varios títulos ‒entre ellos, Los nabos de siempre‒ en la siguiente entrevista aborda algunos aspectos que desarrolla en su libro más reciente: Como el Uruguay a veces hay. Retrato de un país que se cree demasiado peculiar.
Fotos por Daniela Scapusio.

Desde el título hay un guiño al lector por aquella frase “como el Uruguay no hay”, que se convirtió en un latiguillo, casi en un mantra. Y eso, infiero, está relacionado con cuestionar esa idea de que somos únicos y peculiares, que no hay país en el mundo como el nuestro.
La expresión “como el Uruguay no hay” se consolidó a mediados del siglo XX, en una época de bonanza, en un país que si bien era austero, tenía buenos niveles de alfabetismo, de políticas sociales y un grado alto de modernización. A su vez, los uruguayos tenían fe en su institucionalidad democrática y todo eso nos hacía sentir por encima de la media latinoamericana. Incluso por encima de la media europea ya que, a lo largo del siglo XX, en muchos lados la democracia no pasaba por su mejor momento. Ello consolidó un sentimiento de autocomplacencia, la idea de que éramos un pueblo especial, peculiar y distinto. La crisis de los años sesenta, el surgimiento de la guerrilla, una fuerte agitación política a comienzos de los años setenta y el golpe de Estado que instauró una dictadura que duró doce años, sacudió nuestras certezas y nos hizo muy críticos respecto a nosotros mismos. Sin embargo, con el retorno de la democracia y la bonanza de estos años, esa autocomplacencia volvió y a mi entender es muy paralizante. Además, si empezamos a ver cómo son otros países, veremos que mucho de lo que creemos que nos hace distintos (y mejores) también sucede en ellos.

El libro abarca desde la década de los años cincuenta (el país de las vacas gordas) hasta la actualidad. Hacés hincapié en dos puntos de inflexión: la dictadura de 1973 y la crisis económica y social de 2002. ¿Cómo creés que marcaron esos hechos la idiosincrasia uruguaya y hoy, en perspectiva, la memoria colectiva?
Cuando empecé a imaginar el libro, sabía que tenía que acotarlo a un período y eso surgió con naturalidad. Por un lado, partir de aquella época en que nos creíamos tan fantásticos, hasta esta en que volvemos a creernos fantásticos: de las glorias de Maracaná al seleccionado que nos dejó bien parados en Sudáfrica, del país de las vacas gordas al país de la bonanza actual. También me resultó fácil porque (y quizás esto sea tramposo) ese período abarca mi tiempo de vida; es lo que viví y vi. Siempre digo que pertenezco a una generación “post Maracaná” por el simple hecho de que nací cuatro meses después del Mundial de Brasil. Pero también elijo ese período porque compruebo que desmiente, aunque sea parcialmente, eso de que en Uruguay no pasa nada y todo fluye sin dramas. Repito: empezamos esa etapa con una gran bonanza, lo que vos bien llamás los años de “las vacas gordas”, luego una crisis sostenida, luego una fuerte agitación política y el surgimiento de la guerrilla, luego la dictadura (que fue larga, asfixiante, cruel), luego la apertura democrática y –en medio de ese período– la crisis económica de 2002, luego el triunfo de la izquierda. Son muchas cosas, una detrás de la otra, que tuvieron impacto y dejaron huellas en el modo de ser uruguayo. Si bien hay cosas que se mantienen porque son parte de una idiosincrasia, esa sucesión de hechos tiene que habernos cambiado y no podemos parecernos tanto al apacible uruguayo de los años cincuenta.
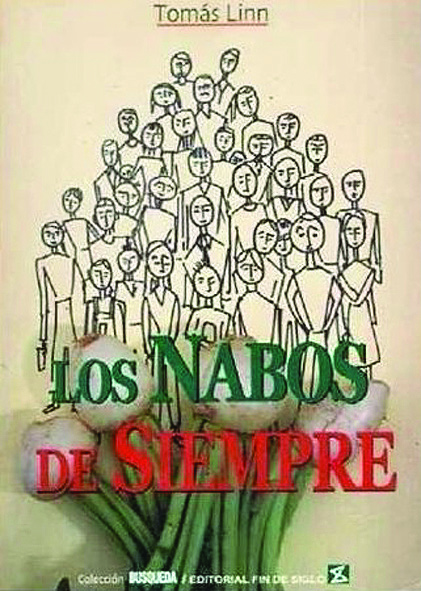
También creo interesante señalar que la crisis de los años sesenta y la de 2002 fueron diferentes en sus características y en sus efectos. La primera fue lenta y paulatina. No fue de impacto, como la de 2002, sino que fue creciendo de a pasos. Tal vez eso, tal vez el clima político internacional (guerra fría, Cuba, procesos revolucionarios en varios países), llevó a un deterioro político, a un descreimiento en las instituciones democráticas que facilitó el surgimiento de la guerrilla y ese clima de desgaste y agitación que se remató con un golpe de Estado y la dictadura. Eso nos marcó a los uruguayos. Hubo atentados, secuestrados, muertes, gente presa y otra que se fue al exilio. Ya antes había empezado el proceso de uruguayos que emigraban por razones económicas, ahora se daba el de uruguayos que buscaban asilo en el exterior por razones políticas. No fue así la crisis de 2002. No fue paulatina ni en cuentagotas, sino de puro impacto, una crisis sin precedentes con consecuencias muy duras y fue solo económica. Sin embargo, de ella se salió con rapidez (le implicó un desgaste al partido gobernante, pero, aun así, al entregar el gobierno al vencedor Frente Amplio la recuperación ya estaba en marcha) y además fue una crisis que no sacudió la estabilidad democrática. El funcionamiento institucional siguió inalterado todo ese tiempo. Tuvo sí repercusiones sociales dramáticas. Si bien en los años posteriores a la crisis los índices de pobreza fueron mejorando, igual quedó un tipo de pobreza que antes no había (o no tanto), mucho más dura, marginal y excluyente, que no se revirtió.
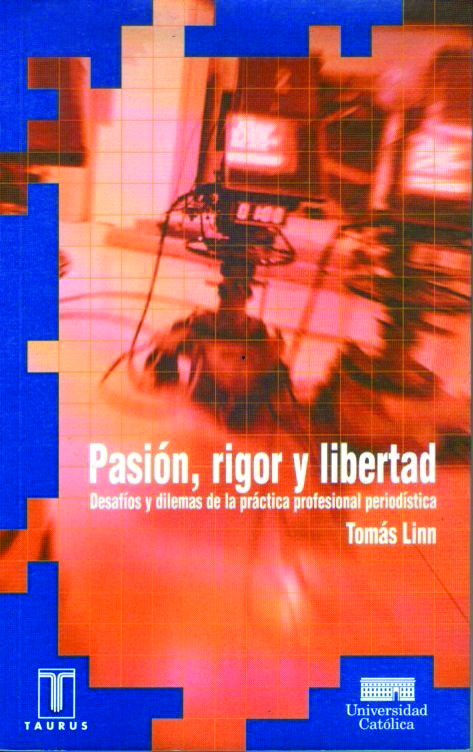
En la década de 1960 se discutió mucho sobre la viabilidad de Uruguay como país, teniendo en cuenta que estamos entre dos gigantes. Desde su origen, y te cito, Uruguay “se construyó a los tropezones”. Hay una discusión interminable sobre nuestra independencia cuando, casi simultáneamente, decidimos unirnos a Argentina.
Se discutió mucho si Uruguay era viable en los años sesenta y volvió a discutirse enseguida del fin de la dictadura. Hoy no parece estar en la agenda. La idea de que Uruguay funciona, pero no lo suficiente; la imagen de una permanente frazada corta que cubre, pero no a todos todo el tiempo; la dificultad para ser productivos y competitivos, las trabas para bajar el costo del Estado y hacerlo eficaz, y una larga lista de problemas han hecho que muchos economistas y pensadores se cuestionaran si el país era viable. Mi percepción es que esta discusión, que fue acalorada hace sesenta años, resurgió hace 35, pero el tiempo sigue pasando y acá estamos. Quizás no sea por la mejor de las razones, pero el solo paso del tiempo muestra que, mal que bien, el país sigue estando y por tanto es viable.
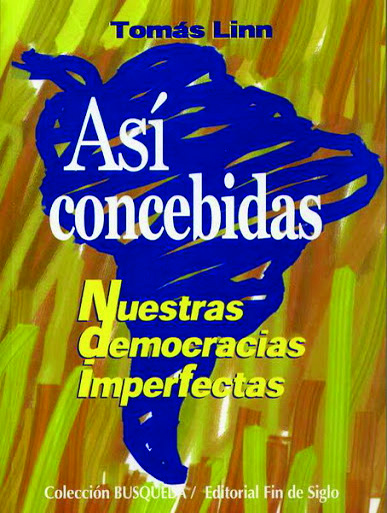
En tu libro hacés referencia a la reflexión que en su momento hizo Carlos Real de Azúa al respecto. Tal vez sea hasta el momento la visión más ponderada sobre el asunto. Sin embargo, la discusión continúa.
Esta pregunta está ligada a la parte final de la pregunta anterior referida a esa eterna discusión sobre la independencia, que por momentos parece absurda. ¿Cómo es posible, se pregunta mucha gente, que el 25 de agosto hayamos declarado la independencia si a reglón seguido nos unimos a las Provincias Unidas, a Argentina? Es una pregunta que se razona “con el diario de hoy”. Independencia en aquella época era romper con las coronas de España y Portugal (y el Imperio de Brasil) y al hacerlo la Provincia Oriental vuelve al seno de lo que era antes de la ocupación portuguesa, o sea a las Provincias Unidas. Por lo tanto, en aquel contexto, declarar la independencia y unirse con Argentina no era una contradicción. Esa independencia llevó a una guerra con el Imperio de Brasil para concretar la ruptura en los hechos y terminó en una paz negociada que implicó crear un país que no existía, independiente de Brasil y separado de su territorio natural: Argentina. Los uruguayos nos dividimos al leer esa realidad. Unos sostienen que Uruguay surge porque había una vocación de autonomía desde los tiempos de Artigas. Otros aducen que somos el resultado de la diplomacia inglesa. Ni tanto ni tan poco. El trabajo de Real de Azúa explica bien ese proceso y tal vez sea lo más aproximado a lo que realmente sucedió.
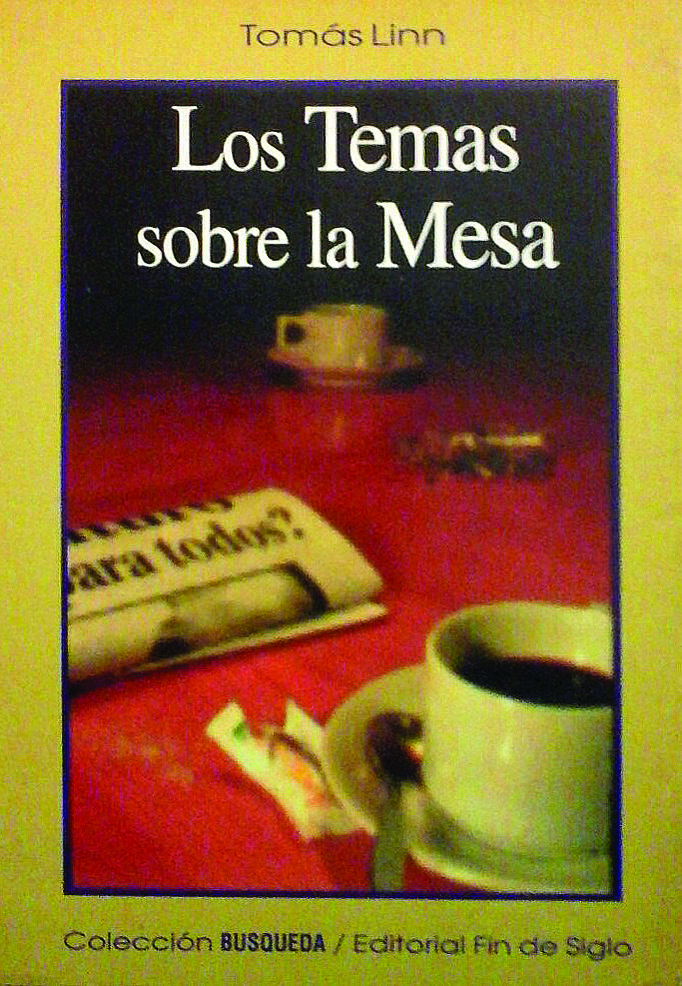
El origen de Uruguay fue, por decirlo de algún modo, un poco forzado. De hecho, hizo falta crear un héroe nacional fuerte, forjador de nuestra nacionalidad. Pero Artigas terminó derrotado. Es decir, los cimientos de Uruguay se crean sobre la derrota, sobre el fracaso de su máxima figura. ¿Cuánto condicionó nuestra idiosincrasia el hecho de que nuestra vara máxima al momento de medirnos, de reconocernos, haya sido un perdedor?
Artigas es ensalzado como nuestro único héroe nacional, y después cada uno lo valoriza como quiera. Lo de haber sido derrotado alienta la idea del líder puro, traicionado e incomprendido; su derrota es culpa de otros, siempre la culpa la tienen otros. Y además nos regodea decir que la culpa la tienen los argentinos. Otros pasan por alto lo del héroe derrotado y se quedan con el Artigas que dejó un legado de ideas que son el sustrato de nuestra forma de ser. Me refiero al Artigas del año XIII con el Congreso de Tres Cruces, con las Instrucciones y su famoso discurso, la llamada Oración de Abril, donde expresa con claridad su visión liberal, republicana y federal, que eran ideas de vanguardia. Ese es el que más me gusta. Pero lo grave no es si fue derrotado o no, sino que lo vemos como el único. No reconocemos que este país tuvo varios “padres fundadores” de diferente perfil. Solo cuenta Artigas y no hay, nunca hubo, ni nunca habrá nadie mejor que él. Lo cual implica ponernos un techo, un límite.
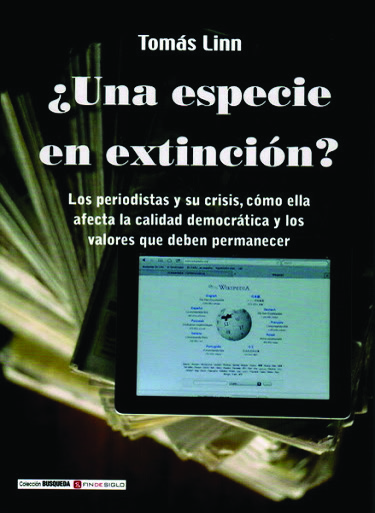
Uruguay sufriría de lo que podemos llamar síndrome de Maracaná: un país pequeño capaz de grandes hazañas. Esa idea del paisito excepcional (en realidad hay países mucho más pequeños y más desarrollados) se extiende a otras actividades. Y volvemos a eso de sentirnos únicos, elegidos para las grandes hazañas, a la insistencia de creernos distintos y mejores: la Suiza de América. Ese diminutivo (paisito) esconde, tras un velo de falsa humildad, cierta pedantería.
Sí, es así. Es parte de lo que intento desarrollar en mi libro. Cuando la gente dice que, a diferencia de nuestros vecinos, los uruguayos somos muy humildes, ya estamos actuando con soberbia y vanidad. El que es humilde no hace alarde de humildad porque automáticamente dejaría de serlo. Como cualquier otro pueblo, tenemos virtudes y también cosas complicadas, ni más ni menos que otros, pero tendemos a negar nuestras complejidades. Me hace gracia cuando se entrevista a una figura extranjera de renombre y la mitad de la entrevista consiste en cómo nos ve esa figura, qué piensa de nosotros, y queda muy poco para preguntar sobre lo que realmente interesa. Nos regodeamos con las respuestas, que por lo general son pura cortesía y amabilidad, porque tal vez esa figura no sepa tanto sobre Uruguay.

Por citar un ejemplo: los argentinos se creen los mejores del mundo, a nosotros nos alcanza con ser mejores que los argentinos. Ergo, somos los mejores del mundo.
Ese es el razonamiento que siempre hago. Es un poco cruel, debo reconocer, pero es así. Si nos creemos mejores que los que se creen los mejores del mundo, ¿dónde nos ubicamos? Volvemos, por lo tanto, a aquello de que tanto alarde de humildad termina siendo un pecado de vanidad. Y, además, con los argentinos tenemos un problema porque en muchos aspectos somos muy parecidos. Eso lo desarrollo extensamente en el libro.
Uno de nuestros mitos, acaso el más frecuente, es “acá no pasa nada y todo sigue igual”. ¿Qué otros mitos tenemos los uruguayos?
Quizás las cosas pasan con lentitud y bajo perfil, pero cuando uno se detiene y mira hacia atrás, vaya que pasaron cosas. Otro mito complicado que tenemos es el del país laico y le dedico un capítulo al tema, porque los uruguayos creen que la lectura que hacen del laicismo nos hace vanguardistas, cuando en realidad nos muestra intransigentes. Sin duda fue necesario separar iglesias de Estado, en especial en la escuela pública. Pero eso debería valorarse como un respeto a la libertad de cada uno a ejercer la religión que quiera, si es que quiere creer en una. No para reprimir a los creyentes. El fenómeno religioso es tan viejo como la humanidad y, pese a la evolución histórica de ideas como el racionalismo, sigue habiendo gente que necesita ser religiosa y expresarlo. No he visto país más intransigente al definir un concepto de laicismo que Uruguay. Otros mitos, quizás menores, son todas esas tradiciones que creemos tan, pero tan, nuestras, que nos sorprende comprobar que las hay en Argentina en forma casi idéntica, o que tienen raíz en alguna región de Italia o de España. En eso somos casi insulares. Hemos sido influidos por una diversidad de culturas, pero luego suponemos que son exclusividad nuestra.

En el capítulo ‘Una cultura con dueños’, afirmás: “Los uruguayos se jactan de ser cultos, leídos y de formar parte de una sociedad donde la gente está bien informada y formada. Donde hay buenos pintores, muchos escritores y músicos, el buen nivel educativo, además alienta el surgimiento de talentos. Si es o fue así en algún momento, corresponde a los historiadores corroborarlo. Pero ya no lo es más”. ¿Por qué ya no lo es más? ¿Qué cambió?
No es que el país dejó de dar talentos en las artes, las letras y la música. Pero al grueso de la sociedad le importa poco que sea así. Hay, y así lo digo en el libro, un culto deliberado a la chatura. Ciertas formas de expresión artística de baja calidad y anodinas son alentadas, en forma expresa, como una forma de cultura popular. A lo largo de la historia y en muchos países, la cultura popular tuvo desarrollo por lo general gracias a una producción de calidad. Popular, sí, pero bien hecha. Sin embargo, y esto es solo mi opinión, lo que se ve ahora es una suerte de estrategia deliberada a darle valor a lo que no lo tiene, a lo que alienta expresiones hostiles y de mal gusto. En ningún lugar está escrito que lo popular tiene que ser de mal gusto. Pero algunos así lo piensan.
Algo muy uruguayo, y a lo que hacés referencia en el volumen, es lo que llamás el unicato, una forma única de expresión cultural. El halago empalagoso, un sistema donde la pertenencia importa más que el resultado, donde se fortalecen los grupos en los que unos elogian a otros (como claques), a veces por gustos comunes o por afinidad ideológica y que nada tiene que ver con el arte o el talento. ¿Cómo llegamos al unicato?
Al unicato lo entiendo como una forma muy uruguaya de ver las cosas, donde sola una versión, una forma, un personaje es la aceptada. Mencioné lo de tener una sola figura como héroe nacional, tan perfecta, tan indiscutida que nadie puede cuestionarla… ni superarla. Durante décadas se entendió que solo debía haber una única universidad. Eso cambió y lo destaco en mi libro. Hay otros ejemplos, incluso referido a la cultura popular. El tango es Gardel y para nosotros (no así en Argentina) nunca habrá nadie mejor. Si esa es la postura, ¿entonces para qué hacer el esfuerzo? En el libro me refiero a otras expresiones: en una época el folclore nos reflejaba y hasta oficializamos una versión del Pericón. Después vino el candombe y nada más que el candombe. Es un fenómeno interesante, estudiado por [Lauro] Ayestarán en su momento, que expresa y refleja una historia que viene de la Colonia y la cultura negra de los esclavos. Pero como expresión musical no tuvo evolución; tiene una limitada variedad de sonidos y de eso no se sale. Una expresión cultural no puede ser algo congelado. Luego se impuso la murga. Hoy es nuestra única voz oficial. Que sí evolucionó en calidad de los espectáculos y las voces, pero tampoco puede ser algo tan dominante que no deje espacio a lo demás. A su vez en el libro cuestiono mucha a una cultura que tiene dueños, que integra esa rosca (para usar una expresión algo vieja) donde los elogios se reparten por la sola pertenencia y no por la calidad y el talento. A veces eso vincula a una cuestión ideológica (algunos lo ven como la aplicación de las teorías gramscianas) y ahí la rigidez es mayor. Otras veces responde a un primitivo espíritu corporativo y por lo general ambas causas se mezclan. Lo cierto es que no da espacio para que los de afuera experimenten, aporten y crezcan. En lo personal, siempre me sedujo trabajar desde la independencia personal e intelectual. Aunque eso me deje en la intemperie y a veces me sienta muy solo.
En el libro citás al ya nombrado Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi, Mario Benedetti, Germán Rama, Carlos Quijano, Methol Ferré y Washington Lockhart, entre otros. Lo de Lockhart te lo agradezco, porque me parece un escritor y pensador injustamente olvidado. ¿Creés que hoy en Uruguay hay un pensamiento crítico? ¿O navegamos en la modernidad líquida de la que hablaba Zygmunt Bauman?
Mientras iba pensando mi libro, se me ocurrió revisar lo que habían hecho otros autores en otros momentos. Y releerlos fue un redescubrimiento. La mayoría escribió en los años sesenta, en tiempos de crisis. Hubo otra camada más chica que reflexionó con el regreso de la democracia (Achugar y San Román, por mencionar solo a dos), en tiempos de expectativa y esperanza. Los autores de los sesenta están marcados por una visión ideológica vinculada a esa época y que hoy parece anacrónica. Quizás solo Maggi, que es más abierto, mantenga vigencia. Sin embargo, hay en todos ellos observaciones atinadas sobre el ser uruguayo que se mantienen hasta hoy. Me preguntás si hay hoy un pensamiento crítico. Creo que lo hay, pero no con la fuerza de esa época ni la difusión de entonces. El boom literario de los años sesenta ayudó a que esos ensayos editados como libros de bolsillos se vendieran. Todavía regía el concepto de las generaciones (aquella era la generación crítica del 45) y eso permitía una retroalimentación grupal que les daba mayor difusión. Hoy se trabaja a escala personal. Vos que sos escritor: ¿podés decir que integrás una generación, como ocurría antes? No creo, porque además hoy es difícil definir la frontera entre una y otra generación. No digo que eso sea malo. Quizás hasta ayude a terminar con la cultura con dueños que tanto cuestiono. El problema no es que falte un pensamiento crítico, sino que a nadie le importa demasiado si lo hay o no. O como digo en uno de mis capítulos: “Sean intelectuales orgánicos o independientes, académicos o militantes, hay un hecho real, […] les toca trabajar en una época donde a gran parte del país poco le importa lo que digan. Cierta chatura, la desidia, un culto a la grosería se instaló y convirtió en una forma de identidad uruguaya. A diferencia de los intelectuales del siglo XX, los de hoy no tienen aureola. Piensan sobre el país, pero lo que digan o escriban a muy pocos les llega”. Esta reflexión no pretende ser pesimista, simplemente describe el presente. Y eso, es bien sabido, puede cambiar.
Una carrera
Tomás Linn (Montevideo, 1950) comenzó como periodista en El Diario, fue secretario de redacción de los recordados semanarios Opción y Aquí,y trabajó en la agencia Reuters, en radio y en televisión. En 1998 recibió, en la categoría Periodismo, el Premio Morosoli de Plata. Como periodista cubrió acontecimientos internacionales en varios países.
Es autor de los libros De buena fuente. Una aproximación al periodismo político (Centro Latinoamericano de Economía Humana / Ediciones de la Banda Oriental, 1989), Pasión, rigor y libertad (Editorial Taurus / Universidad Católica del Uruguay, 1999), ¿Una especie en extinción? (Colección Búsqueda / Fin de Siglo, 2012), que abordan el periodismo y su función en la sociedad, además de Los temas sobre la mesa (Colección Búsqueda / Fin de Siglo, 1994), Los nabos de siempre (Colección Búsqueda / Fin de Siglo, 2004), Así concebidas: nuestras democracias imperfectas (Colección Búsqueda / Fin de Siglo, 2008) y Como el Uruguay a veces hay. Retrato de un país que se cree demasiado peculiar (Planeta, 2019).
Así escribe
El culto deliberado de la chatura*
Los inviernos suelen ser depresivos en Uruguay porque el colorido y el brillo del sol, que da una nota firme en las restantes estaciones, se desdibuja y desaparece durante largas e interminables semanas húmedas, ventosas y frías. Pero dura tan solo eso y no explica por qué suele instalarse en el país, una y otra vez, un estado de ánimo que invita a la grisura, a la chatura, a la mediocridad, a quedarse quieto y ver cómo se sobrevive.
Ya en 1960 Mario Benedetti decía que “los europeos que nos visitan en general opinan que somos bastantes civilizados, pero los latinoamericanos nos hallan irremediablemente sosos, sin color”. Esa impresión se mantiene. Los europeos nos verán civilizados, pero estarían de acuerdo con los vecinos que somos sosos. Un visitante inglés, en los años ochenta, se sorprendió por el esfuerzo que hacían los uruguayos para mantener un extremo perfil bajo.
La tendencia cíclica a conservar las cosas en un vuelo raso y sin expectativas debería preocupar. Habría que preguntarse si los períodos de satisfacción y autocomplacencia son apenas un oasis en medio del desierto. Oportunos cuando viene, pero escasos.
Sería negativo pensar que las cosas están amarradas a un destino ineludible y fatal. Los pueblos no siempre, ni en todos los asuntos, son iguales a sí mismos para la eternidad. Deben sobreponerse a los traspiés, superar los malos momentos, saber que cada desafío es una oportunidad. No existe una idiosincrasia inamovible y eterna,
La chatura que invade al ambiente se asimila a la idea de que el gobierno, cualquiera sea, se hará cargo; que no es necesario hacer las cosas lo mejor posible, basta hacerlas de modo improvisado y remendón. No importa cómo se haga y a veces ni siquiera importa que se haga.
Los méritos y el esfuerzo no cuentan. No será por un sentido de responsabilidad o por talentos, aptitudes y formación lo que determine que cierta gente ejerza tareas relevantes. Todo es cuota de poder por el poder mismo, aunque no se sepa para qué usarlo. Para eso están las corporaciones, los militantes, los amigos.
Quizás esta postura lleve a una vida distendida, donde nadie se hace problema ni se plantea dilemas existenciales. Somos panchos y hacemos la plancha. Esa actitud ahonda la gravedad de la situación social. Para reducir la indigencia y la pobreza, para que las clases medias vivan mejor y haya una consolidada vida en un país productivo y eficiente hay que superar la apatía. No es posible quejarse por estar mal y a la vez aceptar la pasividad como buena.
*Extracto del capítulo homónimo, de Como el Uruguay a veces hay.
Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy