Por Carlos Diviesti.
ENEMIGO MÍO.
San Isidro, Buenos Aires. Un colegio privado con pretendida heráldica europea. David, un chico de 17 años se dedica al fisicoculturismo más que por decisión propia por imposición de Juana, su madre. Ella es artista plástica y que su hijo practique esa disciplina deportiva es parte de una obra que está desarrollando en el tiempo.

La madre insta al hijo a que consuma anabólicos esteroides. El hijo tiene explosiones de violencia derivadas de su insatisfacción por no poder ser un chico normal, o al menos parecido a sus compañeros. Sí, es verdad, suena extraño, oscuro, un poco retorcido. Pero la película no lo es. La película indaga sobre el monstruo que llevamos dentro, ese que nos desespera cuando pugna por salir y que queremos que salga de una vez y rompa todo.

Algunas virtudes de El perfecto David: se desarrolla en un ambiente donde la implosión ensordece el estallido, el ambiente de la clase media acomodada; el conflicto de género ‒en este caso el masculino y su posible deconstrucción‒ se expresa en forma líquida, aunque sea un líquido viscoso; el instinto materno no existe más que como construcción social; su mirada hacia el arte, y al arte como vehículo hacia la trascendencia, también permite que la gente se olvide de su propia humanidad; y las decisiones que cada uno toma pueden prescindir de la familia, pero no de la propia naturaleza.
El perfecto David resulta entonces una parábola sobre la violencia sin juicios de valor, cuya violencia es como un músculo a punto de romperse y cuya belleza nos lleva a abrir los ojos en la oscuridad.
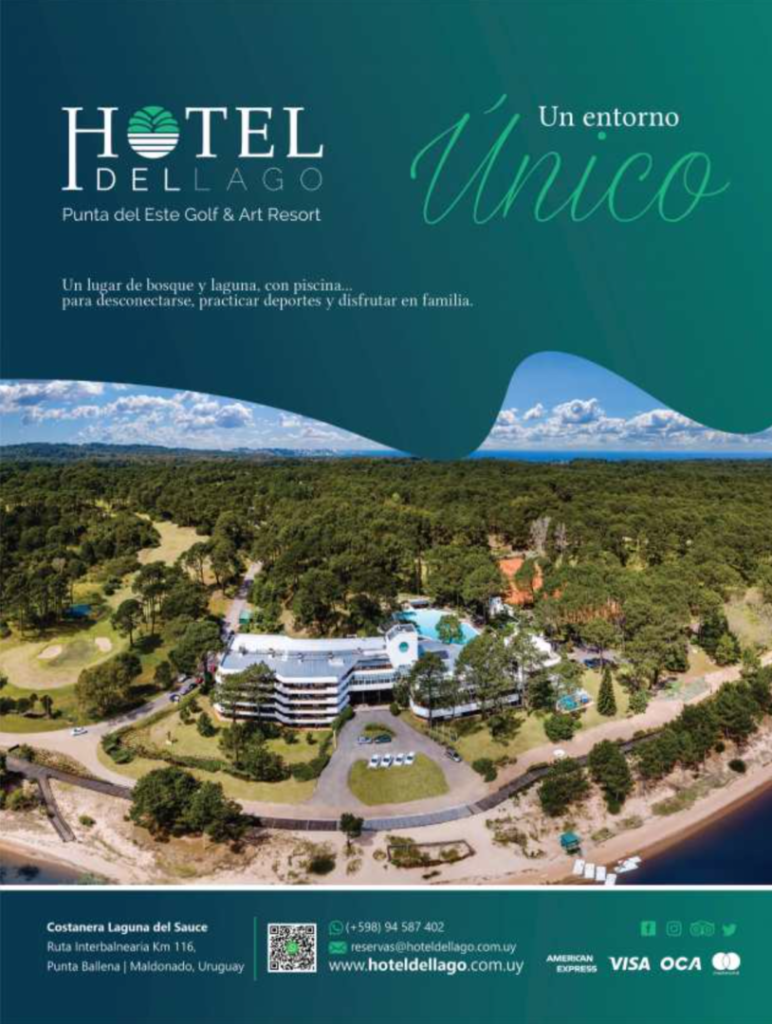
Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy