Por Nelson Díaz.
En una extensa entrevista publicada en la edición impresa de Dossier tiempo atrás, Emma Sanguinetti analizó para Dossier la situación del arte, las vanguardias, el rol del crítico en tiempos de redes sociales y la necesidad de comunicar, de manera sencilla y accesible, por fuera de esnobismos y neologismos.
Nobleza obliga. El título de esta nota es, literalmente, el nombre del blog de Emma. Lo tomé prestado porque es la forma más certera de definirla. En sus artículos en la prensa o en su columna semanal en Radio Sarandí, transmite pasión por lo que comunica. Y lo hace de manera sencilla, contando historias que atrapan incluso a quienes se consideran neófitos en el terreno de las artes. Esto, respaldado en un sólido conocimiento, la ha transformado en una de las voces más personales y reconocibles en el panorama cultural nacional. El secreto, parece decir Emma, está en la brevedad y la simpleza.

Te recibiste de abogada, pero optaste por el periodismo, la gestión cultural, la crítica de arte y la docencia. En tu familia conviven la abogacía, la política y el periodismo. ¿Fue difícil la elección?
Nunca tuve problemas vocacionales. Desde muy chica supe que quería estudiar historia del arte, sabía que lo que me interesaba del arte era el análisis y no la creación, que lo mío no era decir o expresar sino un profundo deseo por comprender y comunicar, por ser un puente con el otro. Claro que no fue sencillo. Cuando salí del liceo y tenía que escoger, la carrera no existía en Uruguay y no había muchas opciones, salvo el profesorado de Historia en el IPA. Entonces escogí Derecho, porque fue y sigue siendo una carrera de amplio espectro. Siendo abogado podés ser muchas otras cosas: hay abogados periodistas, escritores, actores, pintores, comentaristas de fútbol, de todo. Pensá en [Vasili] Kandinsky, en [Henri] Matisse, en [Pedro] Figari; el derecho te forma en múltiples áreas –más allá de la herramienta laboral del ejercicio en sí mismo–. Te da orden y estructura, te enseña a comprender cómo y por qué nos organizamos social y políticamente, el porqué del pacto civilizatorio que es la ley; enseña a pensar ordenadamente, a argumentar, a debatir, a saber escuchar al otro; te enseña a escribir porque te obliga a comprender el valor de la palabra. La carrera me dio mucho y le debo mucho; luego, la fuerza de la vocación y la vida hicieron el resto. Con paciencia y no sin cierto desasosiego y más de un temor, fui forjando las posibilidades laborales para ir acercándome a lo que realmente quería hacer, y así es que hace más de 20 años me dedico enteramente a estos asuntos. En este sentido me siento una privilegiada, porque amo lo que hago y no siempre se puede trabajar y vivir de aquello que uno quiere hacer en la vida. Por supuesto, fue un camino largo, duro y difícil: por eso tengo enormes deudas con mucha gente que creyó en mí, como Danilo Arbilla, que me dio una oportunidad en Búsqueda en tiempos difíciles y gracias a él tuve el privilegio de pertenecer al “altillo de cultura” que es para mí casi un lugar mítico, de leyenda. Tengo una gran deuda con Enrique Mrak, que fue quien me hizo descubrir el mundo de la radio y me convenció de que era posible hablar de arte en radio. Enrique me enseñó que lo visual no era incompatible con la oralidad, que si las palabras se escogen con precisión y tino, la magia de la radio hace el resto. Y tenía razón.

Desde 2003 estás al aire con la columna semanal “Enterarte”, en Al pan, pan, en Radio Sarandí. En este espacio, así como en tus cursos, abordás el arte desde una perspectiva no enfocada a una elite de especialistas sino, por el contrario, con un lenguaje accesible que seduce hasta al más neófito. ¿Cuándo y cómo te lo propusiste?
La historia del arte, como toda disciplina académica, tiene su propio lenguaje, su especificidad y –por supuesto– múltiples complejidades, igual que cualquier otro espacio de conocimiento sistematizado, como la medicina, la abogacía, etcétera. Esto lleva a que quienes pertenecen a ese mundo se muevan en esa lógica, y está bien que así sea: sin ellos no habría disciplina. Pero siempre me interesó, como te decía, ser un puente con el otro, una especie de intermediario, darles chance a los que no pertenecen a ese mundo y no tienen por qué perdérselo. Hay mucha gente con curiosidad, que quiere saber más, entender más y enriquecer con sensibilidad sus vidas. El punto de inflexión es que no se sientan excluidos o intimidados por ese esnobismo tonto de creer que los fenómenos complejos no pueden ser explicados con palabras sencillas.
Nunca me gustó hablar o escribir en difícil, quizá porque me gusta contar historias, y es ahí donde nace la inquietud: todo puede convertirse en una historia interesante si está bien contada. Hago divulgación porque creo que es la mejor herramienta para que el mundo del arte deje de ser una elite; al fin de cuentas, el arte en sí mismo no es elitista, sino que somos nosotros los que con nuestras ansias de trascendencia y nuestros egos desmesurados lo reducimos a un coto de caza principesco sólo para elegidos; y cuanto menos, mejor. Hay una tendencia a subestimar, por eso recurro a todos los medios –radio, prensa escrita, blog, clases– intentando siempre enfocarme en el otro para atraerlo, acercarlo, seducirlo. Eso sí, siempre con contenido, sin dar nada por sentado, tratando de que cada palabra cuente. Quizá por eso detesto los neologismos a los que este mundo es tan aficionado.

También has escrito libros de arte uruguayo para niños. ¿Cómo te planteaste el proyecto y cómo resultó la experiencia de transmitir conocimientos de arte a una generación que está en permanente contacto con lo digital?
La Colección de Pintores Uruguayos fue una especie de quijotada y es uno de los proyectos que más satisfacciones me han dado. En principio surgió porque en Uruguay no había libros de arte para niños cuando en todos los museos del mundo eran la regla. ¿Por qué si podía comprarle a mis hijos un Picasso para niños o un Dalí para niños”, cuando llegaba a Figari o a Blanes tenía que explicárselos yo? Ahí me pregunté qué pasa con los padres que no los pueden explicar. Pero después la idea fue creciendo, porque al arte hay que perderle el miedo de chico, tenés que sentirlo como algo cercano, acostumbrarte a que sea algo normal en tu vida y no una instancia excepcional. De todos modos, la idea primordial, la que me obsesionaba y me sigue obsesionando, es que nunca vas a entender nada si antes no aprendés a ver, y en este país todos –adultos y niños– somos analfabetos visuales.
Nuestra educación se da el lujo de vivir en un mundo de imágenes y prescindir a lo largo de todo el proceso escolar y liceal de lo que llamo “educar el ojo”. Las artes visuales son –como todas las expresiones artísticas– un lenguaje, y como todo lenguaje tiene sus reglas, sus normas, su gramática, su ontología. Y así como en la escuela nos enseñan los verbos, los sustantivos, la estructura de la lengua, con las artes visuales hay que hacer lo mismo, porque si no aprendemos a ver, nunca vamos a tener las herramientas para decodificar una imagen, venga de donde venga: la tele, Facebook, Instagram, lo que sea. Mirar no es ver; mirar es un acto que nuestros ojos hacen irreflexivamente, ver es otra cosa. Para aprender a ver primero hay que educar el ojo, más aun hoy que vivimos bombardeados por imágenes.
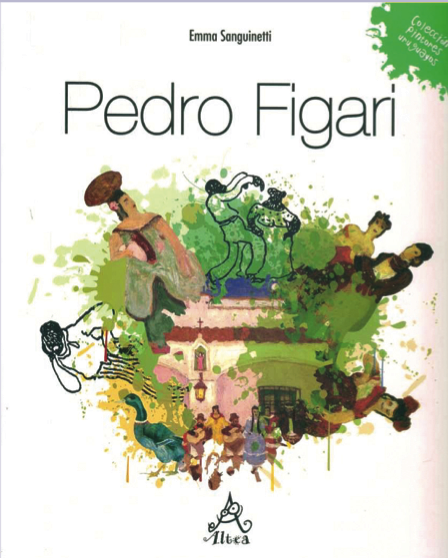
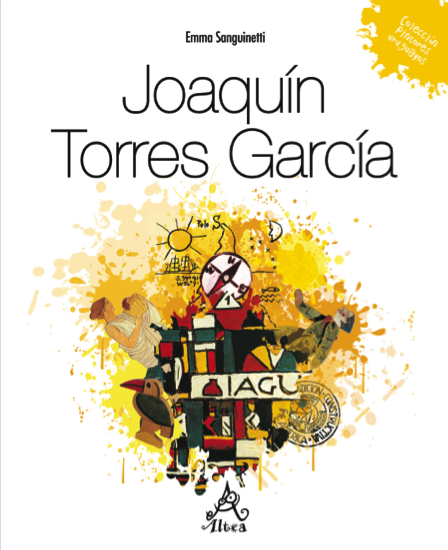
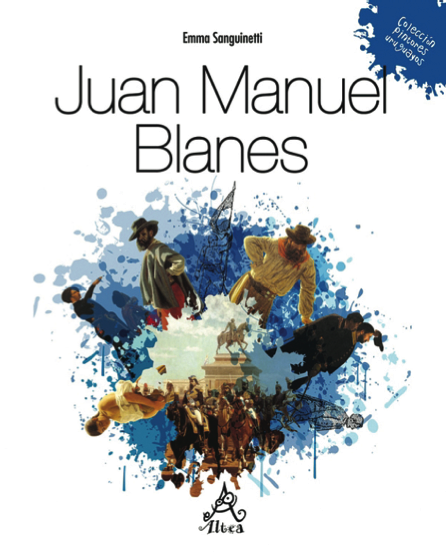
La tecnología vende la ilusión de que todo es arte y que todos podemos ser artistas. Ocurre con el avance de las cámaras fotográficas en los celulares o con los programas de edición de imágenes.
No creo que sea así. La tecnología no nos vende que podemos ser artistas, lo que nos ofrece son herramientas. La accesibilidad de los soportes digitales a ciertas formas de arte como la fotografía o las imágenes en movimiento es un maravilloso proceso de democratización. El punto está en lo que se hace con eso, porque si hay algo que queda claro con los celulares es que nos enfrenta a la dura realidad de que no sabemos sacar una foto y que fotografiar es un arte muy complejo; lo mismo pasa con la posibilidad de filmar o de editar. Lo que realmente importa de ese proceso de democratización es que la herramienta está allí, al alcance, y que si estamos dispuestos a dominar el medio y además tenemos algo que decir, quizá podremos llegar a ser artistas. Y eso es genial, porque al final de cuentas, la calidad es la que a la larga se encarga de separar la paja del trigo.
¿Cuál es tu opinión sobre el arte digital? Hoy suena fuerte el nombre del japonés Daito Manabe, del que se ha dicho que encarna a la perfección al artista multidisciplinario del siglo XXI.
Hay ciertos artistas digitales que me resultan fascinantes. Manabe es un gran experimentador y, sobre todo, una figura que cree y siente la creación como arte total. Yo diría que tiene algo de operístico, por la cantidad de recursos y medios que consigue vincular y entrelazar para alcanzar el concepto. Tiene algunas cosas muy interesantes, muy poéticas, muy bellas –y lo digo en sentido estético–, por ejemplo, la danza sincronizada de los drones. De todos modos, siento que hay cierta fascinación más por su atípica personalidad y sus dotes digamos cósmicas que por la sustancia. Sin duda es fascinante, pero me sigo quedando con la hondura conceptual de figuras como Bill Viola. La serie que hizo sobre los cuatro elementos para la Catedral de Saint Paul, en Londres, es de las cosas más logradas que ha hecho, pero para llegar hasta ahí se precisa madurez, paciencia, tiempo, vida vivida y sufrida.
A tu juicio, ¿el arte digital es un movimiento de vanguardia, rupturista, como fueron el expresionismo, el cubismo y el surrealismo, por ejemplo?
En principio no lo calificaría de vanguardia; será porque me gusta cuidar las palabras y a veces se usan con excesiva liviandad y, entonces, si es nuevo es vanguardia, si es distinto es vanguardia, si no se entiende es vanguardia o transvargdia, o posvanguardia, o neovanguardia, etcétera, etcétera. El digital es una forma de arte como tantas otras manifestaciones y además es mucho más viejo de lo que se piensa y menos atrevido de lo que parece o quieren hacer parecer. No todos los que hacen arte digital tienen una actitud rupturista; es más, diría que los hay incluso más conservadores que en medios más convencionales. El dicho dice que el hábito no hace al monje; aquí el medio no hace al artista un transgresor. Podés ser pintor, que es una de las formas más tradicionales de arte, y transgredir más que un artista conceptual o uno digital. El calificativo que se le puede dar a una obra o a un artista no radica en el medio que utiliza, sino en lo que tiene para decir, en cómo lo dice y en la manera en la que adecua el medio que escogió para su decir.
¿Cuál es el panorama del arte en Uruguay?
Es una pregunta demasiado grande; de todos modos, en líneas generales diría que Uruguay fue y sigue siendo un país sorprendente tanto por la cantidad de artistas que es capaz de producir como por sus niveles de creatividad. También creo que, quizá por la globalización de las comunicaciones, se genera ese extraño fenómeno de que lo que se produce sea cada vez más parecido a lo que se ve en el resto del mundo; esto es bueno y malo a la vez. Es bueno porque los lenguajes se vuelven más dúctiles y desarrollan mayor capacidad de diálogo, pero a la vez se pierde porque se diluyen esencias, todo se vuelve más homogéneo y hasta, si se quiere, por momentos repetitivo, falto de originalidad y nuevas preguntas o reflexiones.

¿Cuánto incide, conspira, lo políticamente correcto hoy en la creación artística?
Lo políticamente correcto conspira y mucho. Le quita al artista una de sus armas más potentes: su capacidad para incomodar. Ser incómodo implica decir cosas que no se dicen y, sobre todo, alejarse del discurso dominante. Y hoy sucede lo contrario: cada vez hay más alineamiento tanto en los temas como en los enfoques; creo que uno de los motivos para ello es el temor a la exclusión o al linchamiento público en las redes. Cuando eso pasa hay autocensura y, en consecuencia, lo que está en peligro es la libertad, una libertad que en la historia del arte costó mucho conquistar. Recién hablábamos de las vanguardias de principios del siglo XX; esos sí que ejercieron su libertad sin mirar para los costados y sin temor a los guiones dominantes. Por eso hicieron historia y merecen ser llamados vanguardia, porque en aras de su libertad incomodaron.
En tiempos de modernidad líquida, a decir de Zygmunt Bauman, parece que la crítica o reseña cultural ha cambiado de escenario y ya no es patrimonio exclusivo de publicaciones específicamente dedicadas a estos temas, sino que suele encontrarse en las redes sociales. ¿Cuáles son los pros (la democratización suele ser uno de términos esgrimidos) y las contras en este nuevo panorama cultural?
La crítica cultural como ejercicio intelectual, aquella crítica nacida en el siglo XIX y reformulada a mediados del XX, está en crisis desde hace ya mucho tiempo y con independencia del fenómeno de las redes sociales. Quizá se podría decir que las redes sociales fueron el tiro de gracia para una actividad que, tal como se la entendía, está en proceso de extinción, si es que ya no ha desaparecido.
El panorama de hoy se encuadra más dentro del formato de “reseña” o de “opinión” y esto vale para cualquier área: cine, plástica, teatro, música, ballet, etcétera. Basta leer para comprobar que se adolece de los elementos consustanciales a la crítica; a saber, rigor analítico, fundamentos argumentales, riqueza y vuelo en el uso del lenguaje, etcétera. De todos modos, no soy apocalíptica y considero que si se ha perdido la crítica de viejo cuño, hemos ganado en otros aspectos, como el desarrollo de otros formatos que antes eran relegados, denigrados o limitados al ámbito editorial. También es cierto que esto ha provocado que la vieja objetividad sostenida en fundamentos críticos ha sido sustituida por la subjetividad de la opinión, que aquellos largos desarrollos intelectuales se han visto atropellados por la brevedad en el discurso y la necesidad de emotividad. No obstante, creo que estamos en un período de transición: aún no abandonamos la añoranza de lo que fue y todavía nos falta para decir que las nuevas herramientas están a la altura de lo que pueden dar. A la larga, todo se asentará –cada vez hay más blogs y espacios especializados de gran nivel que proponen nuevos modos de ver los fenómenos culturales–, y espero que pueda emerger algo nuevo y original, adecuado en forma y contenido a los desafíos de este tiempo.

En publicaciones históricas de Uruguay, Marcha por ejemplo, la crítica cultural tenía un espacio destacado y el crítico incidía en el lector. Ahora los espacios en la prensa, a excepción de Brecha y El País Cultural, se han acotado y suele confundirse la sección cultural con la de espectáculos. ¿El crítico, en estos tiempos, sigue incidiendo en el consumidor de productos culturales?
No creo que el crítico de viejo cuño siga incidiendo. Ya casi no existen, y en los pocos medios en los que aún se ejerce la crítica se imponen cambios urgentes si se quiere sobrevivir. Como dije, estamos ante un nuevo tipo de comunicación que nada tiene que ver con los tiempos de Marcha. Esa es la realidad y no cuenta lamentarse. No aceptarla, no comprender que ya no se puede continuar con las mismas herramientas, es más o menos como si en el siglo XVI lamentáramos la irrupción de la imprenta y pretendiéramos seguir aferrados a los manuscritos iluminados en latín.
Ya no es posible seguir hablando desde una comunicación vertical, porque la comunicación del conocimiento hoy es horizontal, es más llana y directa, el ida y vuelta con el lector está a la orden del día y –¡cuidado!– no por ello carece de contenido. Si lo miramos sin prejuicios, es un panorama que tiene muchas cosas sanas, sobre todo porque ha erradicado la vieja tendencia a la soberbia, aquello sagrado que tenía la crítica. La autoridad intelectual ya no se conquista desde la sacralidad que hacía intocable e inaccesible al crítico.
Claro que es crucial entender que hay muchas batallas que dar; por lo pronto hay dos ineludibles: la del contenido y la del uso del idioma. Son dos ámbitos en los que hay que trabajar, porque no es una opción resignarse a un descenso en el contenido, y si confundimos cultura con espectáculo, definitivamente estamos en problemas. No por ello me voy a resignar a entrar en el discurso de que internet es la responsable de todos los males, que la culpa la tiene la globalización, etcétera. Estamos ante nuevos instrumentos y sólo son eso: instrumentos, depende de nosotros qué hacemos con ellos. Si el formato de Marcha ya no tiene sentido en el mundo de hoy, esto no quiere decir que estemos perdidos, hay que dar muchas y nuevas batallas.
Al migrar a las redes sociales, la crítica cultural consiguió mayor exposición. Esto plantea dos escenarios. El primero es que –en la mayoría de los casos– quien ejerce la crítica no está preparado para esa función. Y el segundo es que por la velocidad y lo efímero de las redes sociales, la crítica suele ser acotada a un número determinado de caracteres, sin ahondar en el tema en cuestión.
Se plantean cosas distintas. Por un lado, está el crítico que ha migrado pero que se enfrenta a la frustración de que no lo leen o no lo entienden, entonces se empecina y se queja. Ya no hay tiempos para quejas, hay que comprender que la culpa no es del lector, que el que tiene que adaptarse a los nuevos lenguajes de comunicación es el que escribe, no el que lee. Es como la vieja selección natural de Darwin: sobrevive el que se adapta, y el crítico debe esforzarse en encontrar el modo de transmitir contenido bajo nuevas pautas. La pelota está en su cancha, porque la gente ya no quiere escuchar pomposas disertaciones que parecen muy inteligentes pero sólo entienden unos pocos. Hoy se le habla a mucha más gente. Entonces en el primer escenario se adapta o se muere, y bueno, si le toca morir que al menos sea en el intento.
En el segundo escenario, no creo que el problema sea la extensión de los textos, siempre me pareció un error creer que se precisan trece mil caracteres, me hace mucha gracia ver a los críticos pelear por el espacio, decir “ah, si voy a hablar de esto necesito…”. Todo es puro ego. [Gabriel] García Márquez decía que no hay nada que no se pueda decir en cuatrocientos caracteres y yo coincido. Ahora, para “decir” en profundidad en cuatrocientos caracteres, el que escriba tiene que saber mucho –y cuando digo mucho, digo mucho–, tiene que tener capacidad de síntesis, manejo del idioma, tiene que hacer que cada palabra valga... La brevedad y la simpleza –valores olvidados en la crítica– son de las cosas más difíciles de conseguir. Entender que el valor de un texto no está en la extensión es otra de las batallas que hay que ganar.
¿Cuál es el rol del crítico ante este panorama? ¿Podría desaparecer como referencia ante la aparición de otro modelo, el de aquel que ejerce la crítica como lector o espectador?
El lector que lee un libro y escribe una reseña o el espectador que va al cine o al teatro y da su opinión, son cada vez más, figuras que la gente escucha, y todos tienen el potencial de convertirse en referentes. Esa es la batalla, porque si el crítico no se adapta, Darwin se lo va a llevar puesto.


Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy