Por Eldys Baratute.
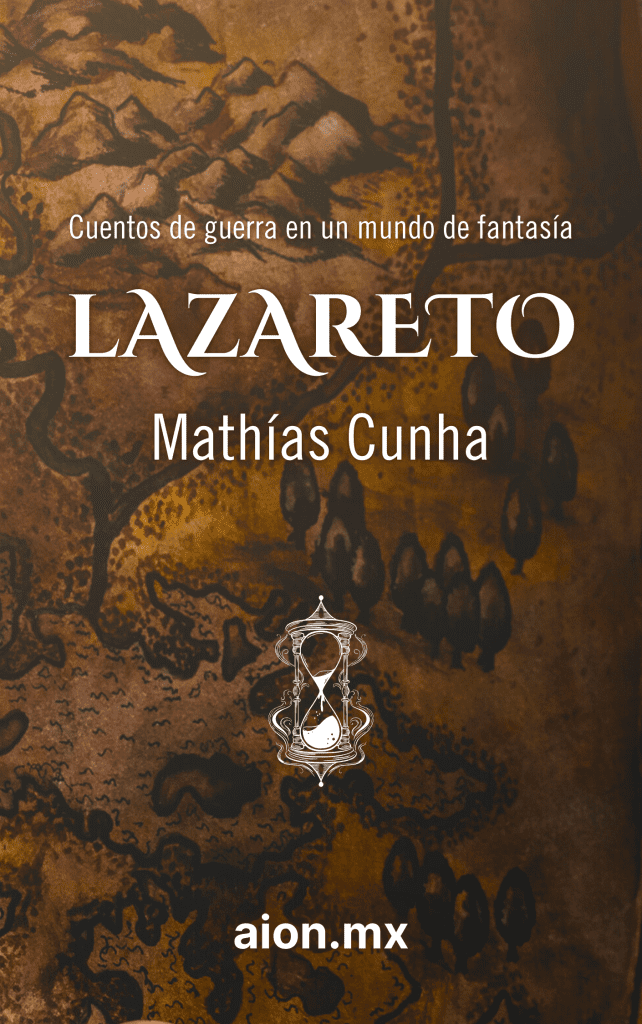
De la mano de Matías Cuhna me adentro nuevamente en el reino de Ísrided, o mejor, consigo reconocer sus regiones más ignotas, y las de los reinos vecinos, siguiendo los exhaustivos trazos de El Cartógrafo, personaje central del homónimo primer ¿cuento?, ¿capítulo? Forjado a sí mismo, este singular hombre consigue no solo salvar en reiteradas ocasiones su vida, sino abrirse paso tanto en la(s) sociedad(es) en que vive, como en las posteriores, para quienes deviene leyenda, mito.
Con un tempo mucho menos raudo de lo que un lector común espera hallar para un relato fantástico, las peripecias de El Cartógrafo van condimentadas con reflexiones sobre la naturaleza humana, los comportamientos del individuo, su ambición, sus intrigas, en una historia donde la verosimilitud se refuerza, precisamente, por los “desconocimientos” sobre lo sucedido en realidad al protagonista, dudas que manifiesta un narrador de acontecimientos sucedidos muchos años antes del tiempo en que se cuenta, un narrador que no juzga, que parece creer en la bonhomía de su “biografiado”, pero que deja margen a otras valoraciones, para que cada lector asuma lo que considera más acertado.
El Cartógrafo, sabio peregrino sin amor especial a patria alguna, puede hasta entregar a los enemigos de aquella donde nació las herramientas que les faciliten su invasión y asolamiento, cuestión de vida o muerte —para él, no le interesa nadie más—, sobrevivencia sin asomos de heroísmos o sacrificios por el bien común.
“Todo es asequible en el escrito fantástico, y por ello responder ahí a cuestiones tan fundamentales como quiénes somos, qué estamos haciendo y a dónde vamos, es absolutamente posible”, dice David Enríquez, pero a Mathías Cunha no parece interesarle responder estas interrogantes (sabia posición), él las pone de nuevo sobre el tapete, nos pone a repensarlas.
“Lazareto”, por ejemplo, es el retrato de una mentira histórica, mantenida a toda costa por un poder erigido sobre la inmolación de sus propios súbditos, a quienes manda a morir en su nombre, en su lugar, para luego escamotearles el protagonismo de la hazaña. Acá el secreto “garantiza” la estabilidad del reino, hasta que la conciencia de un moribundo le conmina a revelarlo. He ahí, me dije, lo realmente fantástico: un rey, gestor y protagonista de la falacia, pretende desenmascararla, renunciando voluntariamente a los favores de la posteridad, para limpiar su conciencia… Pero un rey es solo un hombre, no es “el poder”, solo lo representa hasta que resulta conveniente.
En la historia humana se ha repetido una y otra vez “La batalla sin estandarte”: Nat, el cazador ungido del relato anterior, libera la ciudad acéfala, dispuesto a cumplir la voluntad del anterior monarca, pero… todos los poderes terminan por ser iguales, sucumben a la necesidad de mantenerse, a toda costa, asumen modos y métodos contra los que han luchado antes, pretextos siempre habrá, y Nat tenía algo que salvar, dudó, cedió… pero no era ya confiable.
Podría parecer que hablo de una historia manida, en tal caso ofrezco disculpas al lector. La guerra, el gran tema, aunque igual en esencia, es siempre otra, siempre nueva en cada ruina, en cada muerte, en cada herida y mutilación. Eso, unido a las singularidades de Lazareto, esas que sorprendieron a David Enríquez y lo harán con más de uno aún, me lleva a recomendar un libro donde también alientan los héroes al uso, los que sufren exilio por sus ideas, como el último halcón, “enemiga del trono, no de su tierra”, a la que sin embargo destruyó, “porque la guerra, una vez desatada, toma su propio camino y nunca es limpio, siempre es cruel, apocalíptico”.
Debo reconocer que algo me contrarió durante la lectura de Lazareto, y son dos relatos sucesivos, “Las ruinas” y “De otro reino” donde se repite, a mi modo de ver innecesariamente un pasaje más o menos extenso, y no desde una perspectiva de otra, sino más o menos tal cual, con algo más de exhaustividad tal vez en uno de ellos, como si hubiesen sido escritos para publicarse aparte.
Al final, “El Cirio”, con su carga de, erigida sobre la sangre y el egoísmo de la guerra de la que se intenta escapar, como una luz para los sobrevivientes, y la pugna entre amor y deber, entre egoísmo y conciencia.
Mathías Cunha vive su mundo, lo conoce bien y por eso es capaz de retratarlo en toda su diversidad, de modo que conseguimos “ver” sus extrañas criaturas, sus ciudades y todo el complejo entramado social que las habita, incluyendo historia, mitologías y religiones, conocidas mientras recorremos las geografías de reinos y ciudades distantes y muy diferentes entre sí, como si mañana en barco o a lomos de un caballo pudiésemos volver a visitarlos. Ese es su principal mérito.
Revista Dossier - La Cultura en tus manos
Dirección Comercial: Bulevar Artigas 1443 (Torre de los Caudillos), apto 210
Tel.: 2403 2020
Mail: suscripciones@revistadossier.com.uy